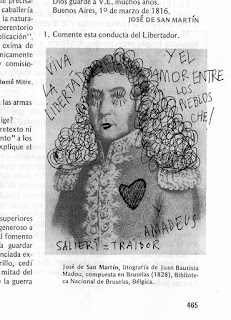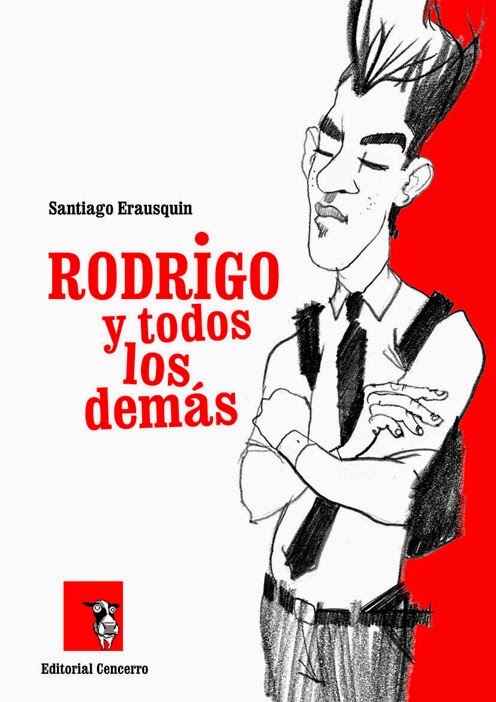“Te juro que ya no ando en cosas raras”
Elías Leiro, 2020.
Después de la desaparición de Wisky los días se volvieron interminables.
Creí enloquecer por un momento. Nadie parecía entender la gravedad de lo que
estaba pasando. Volé a Montevideo acompañado por Sebastián (mi pareja) y por mi
hijo (Juan) para estar con Martín (el otro mellizo) que nos esperaba allá
angustiadísimo porque Wisky (el novio de mis hijos, los mellizos) se evaporó. Wisky
y Martín habían ido a pasar un relajado fin de semana a la capital uruguaya
pero sucedió todo lo contrario. Wisky había salido de la pensión a e
En el aeropuerto nos abrazamos fuerte, fuerte, fuerte y con la mirada
puesta en el cielo, con una solemnidad inquebrantable juramos encontrar a Wisky
aunque tuviésemos recorrer el país uruguayo de norte a sur y de punta del este a
punta del oeste si es que existe. Nos animamos lo más que pudimos y recordamos
a Wally, ese personajito alegre que se pierde en la multitud de una gran doble
página solo para ser encontrado. En dos habitaciones en un hotel de pocas
estrellas desplegamos una base de operaciones digna de la CIA. Todos llevamos
nuestras compus, baterías y cargadores. Nos conectamos con embajadas,
consulados, gendarmería, policía de acá, de allá, de capital, de provincia, con
Missing Children, en fin, con todo un
aparato que fue despertándose como si tratara de un dinosaurio del Museo de
Ciencias Naturales o de un volcán tipo Jurassic
Park. El monstruo este nos impuso una existencia abrumadora, salpicada de
llamados telefónicos que nos sobresaltaban haciéndonos pegar cada salto que
Dios mío. Nos obligó también a turnarnos para dormir y hacer de centinelas, a
ir y venir de acá para allá con papeles y sellos, y por supuesto, a llevar
adelante una vida desgarradora, mutilada por la falta de un ser querido, aunque
con final feliz. Porque para hacerla corta, Wisky apareció a los veinte días en
Tacuarembó, sentadito en la puerta de los baños de la terminal de micros, muy
desaliñado y mal alimentado, con piojos y sin documentos, con “una llama ―así
dijo la oficial que lo encontró― con una llama apenitas encendida en los ojos”.
Tan ido y débil que no se resistió cuando le dijeron quién era y que tenía
familiares buscándolo. Muchas lagunas y blancos, es cierto, pero nadie, sobre
todo yo, esperaba tanto.
El asunto es que el pibe apareció y con eso se justificó un poco el
sacudón que vivimos casi tres semanas. Fue turbio. Aunque los mellizos
estuvieron preocupadísimos nunca dejaron de ser como eran. Quiero decir, como creía que realmente eran. ¡Tenían una manera tan extraña de absorber el drama
vital de la existencia humana! Lo llevaban en su sangre, no era una cuestión de
la generación. Tampoco era que las cosas les chupara un huevo y sin embargo no
parecía que les afectaran como a otros. A mí me agarraban ataques exagerados y
mirando por la ventana del hotel invocaba a Wisky con la mano en la frente o
estrangulando la cortina. Ellos ni ahí. Una inocencia rara y bastante sospechosa
los mantenía en eje. En un momento llegué a preguntarme si no debería haber
desconfiado de Martín pero no me lo permití. Siempre noté algo entre ellos
―Wisky incluido, desde que empezaron con eso de ser novios. No podía dejar de observar
que algo se me escapaba cuando hablaban entre ellos. Había un código secreto, un
tic, un leve entrecerrar de ojos, una mueca, no sé, siempre descubría un plus
cuando decían, por ejemplo, “ya vengo, voy al baño” o “¿dónde puedo enchufar el
cargador del celular?”. Había algo sucediendo en otro nivel. ¿Paranoia? Motivos
tenía. Las suposiciones por la desaparición del novio no tenían desperdicio. Para
Martín, Wisky se había ido en caravana con un circo internacional tipo Holiday On Ice. Yo lo miraba
estupefacto. “Bueno, el Bolshoi, qué se yo. Baila re bien” se corregía. En
cambio para Juan, se había alistado en un comando terrorista seducido por
ideales poscomunistas y veganos. Esos delirios en el que la desaparición se
debía a una voluntad propia me llamaba poderosamente la atención. ¿Cómo podían
suponer que Wisky deseaba desvanecerse así, sin despedirse? Yo, totalmente
sacado, antes que esos divagues terribles prefería pensar en una abducción
extraterrestre o en un viaje forzado en la máquina del tiempo. “A lo mejor quiere
ser clown” ―insistía Martín. “Sí, camuflarse tras un maquillaje” agregaba el
otro con su mano en la pera. Yo no lo podía creer. No me alcazaba; me faltaba
algo. Sebastián, más inteligente, pegaba un volantazo y les hacía preguntas.
Logró sistematizar toda la data del pibe con los contactos, familiares y amigos
en unas hermosas fichas rayadas número tres que dejaron mudo al oficial que las
recibió ―el mismo que había tomado la denuncia de Martín un par de días antes.
Después, siempre en plan empatizador, les pidió que agitaran las redes y
supervisó cada palabra de los estados, historias y pedidos de ayuda. Es que los
chicos se dirigían a Wisky directamente: “¿Dónde estás, príncipe?” ponían con
letra de memes. O “¡Vamos para allá!” y un celular de referencia. Entonces
Sebastián, sin levantar la voz, con una paciencia que me exasperaba, les daba
un teórico para ayudarlos a entender que mejor era hacerlo de otra manera,
proponía una estrategia de comunicación equis y bla, bla, bla. Ellos decían que
sí, pero registraban de otra manera. “Los chicos no son tan chicos” pensaba yo,
pero la verdad, no sabía. Como decía, algo se me escapaba como el agua en un
cesto. Para la foto que nos pidió la policía, después de mucho buscar, los
mellizos eligieron una de un primer plano en la que Wisky mostraba su
ortodoncia fija con una vanidad consiente, segura, feliz, exhibiendo algo que
por lo general los adolescentes ocultan. Se decían, optimistas e ilusionados, “con
esta foto aparece enseguida”. Llevaban adelante la situación con una ingenuidad
que en un punto emocionaba. A mí; a los oficiales nada que ver: cuando vieron la
imagen la rechazaron de una y les pidieron que buscaran otra más neutra.
Lo relativamente bueno fue que conocimos a su familia que vino desde
México para estar al tanto y colaborar con la búsqueda. La familia eran la mamá
y su hermana menor porque el papá “cayó por un borde” según lo expresado por Wisky
cuando lo conocimos. Con la madre presente los trámites se agilizaron muchísimo
y espantamos los fantasmas y prejuicios que teníamos sobre ella instalando
otros. Siempre me la imaginé abandonada, alcohólica, adicta a telenovelas,
peluquera o cuidadora de gente mayor, en una vecindad como la del Chavo. Y
cuando se presentó ante nosotros, ah, no lo pude creer. Parecía una azafata.
No, una azafata no, la capitana del avión, una wedding planner, una marine yanqui. Nos agradeció cortésmente todo
lo que estábamos haciendo y luego de hablar a solas con Martín, como si
intuyera que yo no podía ser de mucha ayuda, se dirigió a Sebastián y de ahí
pasó directo a las autoridades que llevaban el caso. Con la mente científica y el
corazón de piedra esta mujer no escatimó el más mínimo esfuerzo hasta no llegar
a su hijo. Y lo logró, claro. Era una máquina, un GPS de esos de ahora, una
brújula digital ultramoderna que no paraba ni un segundo de atender asuntos con
una postura firme, gélida y pareja. Su radar de madre era una antena satelital
tipo la del Sputnik en el espacio sideral. ¡Cuánta concentración! El único
desbordado parecía ser yo, que si no fuera por la presencia de Sebastián
estaría internado, dopado y con los ojos en blanco. A ella en cambio una
naturalidad la envolvía, igual que la envolvía ese vestidito puesto tan
prolijamente y que le servía como una coraza a prueba de balas. Era la Mujer
Maravilla pero versión común, cuando es Diana Prince, pero sin esa sonrisa
luminosa, obvio. Una mezcla de la amazona y Sarah O’Connor, la de Terminator. Compartimos varios almuerzos
y cenas, rondas de mate y cafés esperando novedades y firmando formularios. Yo
le decía que sí a todo, medio asustado, como si me hubiese agarrado con el lazo
de la verdad. Sin embargo así y todo, creo que no tengo idea de cómo realmente era.
Esos que afirman que en situaciones extremas uno conoce verdaderamente a los
otros deberían prestarle atención a esta mujer. Una impenetrable por donde se
la mire. Sebastián, siempre más cordial que yo, mantuvo un contacto con ella lo
suficientemente logrado como para poder expandir la poca información que había
obtenido y aventurar ideas muy creativas. “Parece que allá vive dando órdenes a
un grupo de hombres poderosos que la tienen acá” decía poniéndose el dedo entre
las cejas.
Wisky se fue recuperando gracias al cableado de sondas que lo
atravesaban, a los medicamentos que lo iban despertando, y al ejército de
uniformes blancos que lo sobrevolaba constantemente y ordenaba que los novios
salieran de la habitación de vez en cuando para descansar. Pero ellos nada,
eran dos candelabros clavados a solo esto de distancia de su novio componiendo
una simetría algo inquietante. Y mientras esto pasaba, otro vaivén de
cuestiones nos entretuvo a los grandes lo suficiente como para dar algún portazo
o levantar la voz. Pero la suerte se puso de nuestro lado y logramos que el
chico se quedara con nosotros en Buenos Aires, con el amor infinito de los
mellizos, nuestro incondicional cariño y la asistencia sistemática de su
hermana menor que era una réplica de su madre pero sin la gracia de una heroína
frígida. Hubo que negociar, pero estuvo bien. Sebastián le decía “el frigobar”.
“El freezer” en cambio tuvo que volverse a México a controlar una jauría equis que
la volvía loca por llamadas de trabajo. Sin embargo debo reconocer que después
mantuvo un contacto frecuente con sus hijos que, de haber sido de otro modo,
habría alterado a la familia que armamos acá.
El que eligió quedarse fue Wisky. Fue recobrando su luminosidad y dos de
todos los médicos que estaban a cargo, luego de varias charlas con él y viendo
los análisis, acordaron que estaba apto como para tomar decisiones importantes.
Cuando pude visitarlo ya estaba bien, aunque con alguna que otra sonda con
combustible al marulo. Gracias a Dios, mis exagerados temores de una ultra
lobotomía se habían evaporado. Y cuando me abrazó desde la cama, ay, me sentí
tan, pero tan aliviado. Me hablaba como un loro. Lo miré mucho. Alrededor de
sus ojos noté unas sombras de color nuevas y pensé, sin confesarlo, que le
quedaban muy bien si sonreía. Si no lo hacía se volvía medio espectral la
expresión. Me contaba de su madre, me preguntó si la había conocido, qué onda
su hermana, si Sebas estaba por ahí, de todo pero sin comentar nada de lo que
le había pasado. Me dieron ganas de pintarlo así como estaba, como alguien
feliz que volvía de algún infierno que por suerte no recordaba. Recordé la foto
que los mellizos sugirieron para su búsqueda. Aunque sin saber por qué, me pedía
disculpas. “No tenemos nada que perdonarte, nene, olvidate”. Estaba tan
flaquito, era una pluma.
Fuimos volviendo a Buenos Aires en tandas y una nueva normalidad se
instaló en la familia. Ellos volvieron a vivir juntos y reactivaron ese
noviazgo incestuoso tan imposible para muchos, tan atractivo para algunos y
envidiable, supongo, para otros. Las giras nocturnas, la facultad, lo que no
era la facultad, en fin, hasta Iván, el perrito, todo parecía volver a tener
ese destello propio del entorno que los rodeaba solo que uno tenía asuntos que
resolver.
Por un buen tiempo Wisky tuvo que hacer terapia varias veces a la
semana. Sebastián lo encomendó a la “doctora Freud”, una psiquiatra que conocía
de la época de la Facultad. Decía que salvo por la barba era “igualita igualita”
al padre fundador del psicoanálisis. Y por la edad también. Yo la imaginaba
monumental, lítica, muda, seria, llena de carburos imposibles de adivinar y
apoltronada con las manos entrelazadas sobre el regazo; con carita de asco
mientras su paciente hablaba y con una sonrisita falsa cuando callaba. Los
mellizos prepararon a Wisky para el tratamiento porque ya tenían hecha una
carrera al respecto. Sabían todo. Virgen santa, ¿cuántas horas de análisis
llevarían transitadas? Eso fue cosa de la madre, yo no me hago cargo. Años
yendo al cuete y para qué, digo yo. Arrancaron desde chiquitos y encima por
duplicado. Yo también hice de chico, así que los entendía perfectamente cuando
puteaban el tratamiento. Mi mamá, recordé, también hizo años de terapia cuando
quedó viuda y, con su hermana, o sea mi tía, la de Bahía Blanca, se fue
recuperando mientras con Alberto (mi hermano mayor) hacíamos la primaria. Hacer
terapia fue una práctica que heredé y que transmití a mis hijos sin quererlo,
como quien deja el apellido o dona un electrodoméstico que funciona bastante
bien; era como ir a catecismo, como un deber, aunque sin canciones ni santos
bonitos de largo.
Al poco tiempo a Wisky le recetaron ansiolíticos y otras pastas que, obviamente,
compartió con los mellizos. Parece que eran bastante potentes y específicos. Sé
que se armó flor de lío cuando la doctora Freud se dio cuenta. Administraron
los blisters y las cajitas tan mal que fue difícil de disimular. Sebastián me
preguntó incluso si no debería haber hablado con Juan y Martín al respecto. “Hay
un mensaje del frigobar en el contestador” dijo. Hasta desde México llegaron
quejas por whatsapp y encendidos reclamos por mail.
Lo más triste fue que se agarraron entre ellos y se pelearon mal. Y
todavía siguen ahí, viendo qué hacen, si vuelven o no. Juan se quedó unos días
acá con nosotros y Wisky, con su hermana. Martín, con Iván. Una pena.
Anoche pasó Martín a ver cómo estaba su hermano. No hablaron casi nada,
pero después de cenar, me miraron con una intensidad fulminante, hermosa,
fatal, como pidiéndome que haga algo.
Pero entendí que hay cosas que ya no dependían de mí. Ya estaba cansado
de tener que desconfiar de esa compostura tan atractiva y seductora que desplegaban
delante mío, ante Sebas o cualquiera de los que estábamos siempre un poco afuera.
Todo parecía ser parte de una película de I-Sat. Con un idioma exótico y
subtitulado, vivían una aventura sin igual, mágica y llena de sorpresas,
misterios y personajes de cuento, como Xuxo. Había siempre piel, amor y deseo
fluyendo y desbordando a su alrededor; motivos para excederse y cuestiones para
mantener cierto control. Para todo les sobraba tiempo. Sabía, como dije antes,
que había algo más cuando se paseaban y por ejemplo, ponían la mesa o hablaban
entre sí. Porque ahí me empezaba la película. Caía en un hechizo, en un
encantador efecto embaucador que me encendía un motor interno. Y aunque no lo
quisieran, ese motor me hacía suponer cosas, que nunca sabré si sucedieron o si
eran así realmente. Digo: no había nada malo en todo esto. Suponer era mi único
acto original frente a ellos, y la verdad, me gustaba mucho hacerlo. Era
programar un sueño hermoso, expandir una imaginación que si tenía buena onda ―y
solía tener buena onda― podía ser maravillosa. Pero ya fue.
Por eso aquella vez ni me metí.
Mar del Plata, 2021.
Las nubes de Whisky
Nicolás, el papá de los chicos, era artista también y pintaba retratos. Nos había hecho a nosotros tres juntos, amontonados en un sillón Chesterfield que tenía en el cuarto-taller de su departamento. Mientras posábamos lo miraba pintar y me gustaba el cuelgue que tenía, la onda que le ponía al hecho de pintar. Se notaba que eso lo apasionaba particularmente y aunque renegaba porque una nariz o un ojo o algo no le salía como quería igual lo disfrutaba. También nos sacaba bocha de fotos. Nicolás era un tipo macanudo, con mil dramas pero desde que lo conoció a Sebastián y se puso de novio con él se volvió más amable conmigo. Antes desconfiaba de mí. Era obvio. Pero por suerte ya fue. Tenía ganas de robarme algún pomo de color para dárselo tipo fantasy pero había más de mil variantes: óleos, témperas, acrílicos… ¿con qué corno pintaba Nicolás? Y además, ¿qué color necesitaría? Me angustié ante tantas variables. Estaba en esa cuando de la nada apareció una promotora de camisa blanca y se fijó en lo que había pintado. “Te voy a presentar a mi nena que anda por acá y pinta con tu mismo estilo”. No sabía cómo tomarlo. Atiné a sonreír que es lo mejor que me sale en esas situaciones. Le mostré mis dientes perfectos y levanté las cejas dispuesto a disculparme. Antes que pudiera articular sonido dijo “Esta es Ángela”. Miré a la altura de su vientre y una niña de ocho o por ahí me miraba estupefacto. La promotora le contestó con un gesto vago a un grupo de gente que estaba cerca y nos dejó. “Entreténganse” fue lo último que dijo, confiada. La nena tenía una remerita con un oso panda estampado y unas calcitas rosas. Me acuclillé para mirarla de frente. Toda peinada para atrás con una vincha violeta que le despejaba su cara redonda. En los cachetes algunas pecas la hacían más niñita todavía. Los ojos eran grandes como los de un animé. Estaba impecable. Entonces dije “No sabés lo que vi ayer, Ángela”. Me incorporé, tomé unos fibrones de colores que estaban para probar, una par de hojas y me senté en el suelo, pegadito a la pared. Sentía su mirada como un flechazo directo a cada cosa que hacía. Empecé a dibujar un monigote que tenía la cabeza así:
Le pregunté muy serio: “¿Vos sabés quién era?” Ángela inclinó su cabecita sin dejar de mirar lo que había dibujado. “Papá Noel me parece”. Le dije que era imposible porque el señor que había visto estaba vestido de otra manera, muy diferente a la de Papá Noel común. Y entonces le agregué el cuerpo:
“¡Pero ese es Papá Noel!” “Ay, no, nena, nada que ver, este hombre tenía una bolsa atrás así:”
El diario ajeno
El color de los chicos
Semana Santa
La gente
Para Elías y Tobías Leiro, con afecto.
"Vanessa Hotmail: Yo aria cualquier cosa por amor ese es mi miedo.” Alejandro López, Keres cojer? = Guan tu fak, Interzona, 2005”
I
“Querido
Hugh, buen día. Soy tu nuevo Pen Pal.
Vivo en una casa bastante común en el sur de la provincia de Buenos Aires, en
El Pen Pal es
algo así como un amigo que se mantiene vía postal, por cartas escritas de puño
y letra, ensobradas y mandadas por correo. Tuve algunos que me duraron bastante
tiempo y fue una práctica constante entre séptimo grado y el tercer o cuarto
año de la secundaria, en épocas en que todavía no había internet, ni celulares
o computadoras en las casas. Hugh de California fue uno de esos con los que el
intercambio fue bastante fluido. Después del accidente que tuve con mi hermano,
y que nos tuvo postrados tres semanas, apenas si escribí alguna tarjeta para
fin de año. El desinterés que me sobrevino fue total y escribir unas pocas
líneas era peor que arrastrar piedras para levantar una pirámide egipcia.
Para tener un amigo por correspondencia había que estar
inscripto en Pen Pal Co, una
institución extranjera que ofrecía contactarte con chicos de otros países sólo
a través del inglés. Un compañero del colegio —generalmente una niña estudiosa
y prolija— se encargaba de llenar los formularios, juntar el dinero y mandar
todo por correo a la empresa. Al cabo de unas semanas cada uno recibía en su
casa noticias de alguien que aunque a miles de kilómetros de distancia quería
ser tu mejor amigo. El servicio no era barato, había que abonarlo en dólares,
pero por suerte una única vez.
Yo no cuestionaba ciertas contradicciones como la de tener
que pagar por una amistad que se declaraba indestructible desde el comienzo, pero
sí celebraba la ocasión para poder fantasear e inventarme un personaje que no
era, sin fisuras, de muy buenas calificaciones, habilísimo en miles de cosas y,
si se quería, parte de una familia modelo. Además, me fascinaba el hecho de que
ese discurso absolutamente diseñado a gusto
y piacere sería atendido por un ávido lector que no tenía por qué dudar de
mi relato. Bueno, ahora que lo pienso, ése, a su vez, podría haber interpretado
un rol similar al que hacía uno. Pero entonces suponer que el otro era parte de
un simulacro estaba muy lejos de mis posibilidades especulativas. Yo también me
creía cualquier cosa que me dijeran, así que de última, estaríamos a mano.
Supuse que mi destino cambiaría ciento ochenta grados
durante uno de los recreos cuando vi que Vanina, la chica más tetona del curso,
caminó directo hacia a mí. Estaba segura y apurada. Me asusté. Pensé que venía
a retarme por algo equis, pero no. Se acercó para ofrecerme un formulario y me
explicó, con determinación, cómo funcionaba Pen
Pal. Con razón había estado tan ocupada, llamando la atención y excitada
por unos papeles durante toda la mañana. Imaginé que nunca me iba a enterar de
lo que le pasaba, pero afortunadamente fui parte de sus asuntos. A los treinta
segundos de la explicación me emocioné porque comprendí que podía tener un
amigo en París, Nueva York, Hong Kong, Río, Beirut o cualquier otra ciudad que quisiera.
Dirigí mi mirada al cielo. Enseguida me vi viajando en avión, en barco, conociendo
y charlando con celebridades: el Inspector Clouseau, entrando a
Las maestras de mi colegio fomentaban la propuesta de Pen Pal porque según ellas servía para
afianzar el idioma. Mi mamá, en cambio, dudaba. “¿Por qué no le escribís a tu
tía de Bahía Blanca que le haría muy bien saber algo de vos? O a mí. Conmigo no
tendrías ni que gastarte en escribir. Me decís y chau. Como nunca me contás
nada podríamos aprovechar.”
A mi hermano Alberto lo del Pen Pal no lo interpelaba en lo más mínimo pero sabía que a mí sí me
daba muchísima ilusión. “¿Con quién te vas a cartear? —preguntaba irónico— ¿Con
B.J. o con el mono?” Se refería a una serie de tv norteamericana en la que el
protagonista manejaba un camión, tenía un chimpancé como mascota y rompían
todo. Alberto comprendía mi situación desesperada y no paraba de hacerme
chistes. Intervino, sin que me diera cuenta, el formulario que debía entregarle
a Vanina si mi mamá me daba la plata. Lo noté mucho tiempo después. Al logotipo
de la empresa Pen Pal le había agregado, con birome, una letra al final de cada
palabra. Una “e” a Pen y una “a” a Pal: “Pene y pala”. Un loco.
Pasaban los días y mi mamá no cedía. Ante su negativa
empecé a bufar todo el tiempo y a emprender las tareas de la casa resoplando, chistando
y arrastrando los pies como los viejos. Finalmente accedió. No porque yo la
convenciera, sino porque se enteró que varios de mi curso ya estaban
escribiendo y recibiendo cartas en inglés. Y también porque quería ser
consecuente con lo que la psicopedagoga del colegio le había hecho notar de mi
conducta en el aula tan introvertida y poco sociable, aunque con calificaciones
aceptables. Sacó unos dólares de una cajita que guardaba en su pieza y me los
dio sin titubeos. Era más de lo que necesitaba. “Anotame a mí también” me pidió.
Le dije que sí pero no le hice caso y me quedé con lo que sobraba que por
cierto, era bastante. Por fin podría reinventarme a mí mismo y contarle a otro
lo que viví y vivía sin haberlo hecho y controlar, de una vez por todas, la
fortuna de mis actos y el destino de mis aventuras. Iba a ser otro.
La última carta que le escribí a Hugh de California fue
famosa. La leyó casi todo el mundo sin mi consentimiento. Cuando la volví a
leer no pude creer que fui yo el que puso todo eso. “Es una obra maestra del
género epistolar” exageró Alberto. Ni la letra reconocía como mía. Se ve que después
de haberla firmado rimbombantemente la puse en un sobre de color y la mandé.
Pero algo debe haberme distraído en ese momento, porque olvidé poner algún dato
fundamental de la dirección y la carta volvió a los quince días al mismo lugar
de donde había partido, justo cuando mi mamá, al borde de la desesperación, nos
velaba a mi hermano y a mí, ya internados, sumidos en el más profundo y oscuro
de los sueños.
II
Mi hermano Alberto sospechaba con razón que a mí me
atraían los chicos —en especial un compañero suyo al que le decían Pisco— y a
su vez yo estaba seguro que él tenía pasión por cualquier sustancia que lo
hiciera distenderse y relajarse. Una noche, ya acostados y antes de quedarnos
dormidos, nos encontramos confesándonos en voz baja nuestras predilecciones. “A
mí me gustaría tanto que Pisco repitiese un par de años... Así es compañero mío
y no tuyo, pero olvidate, es re-inteligente” decía yo. Y él: “A mí me encanta
el Berotec”. Se refería al broncodilatador que usaba cuando lo atacaba el asma.
“Lo uso para todo”. Mi mamá creía que los perdía, pero se ve que se daba muchas
más aplicaciones de las necesarias. “¿Por qué no hacés que tenés asma también
vos?” me propuso. Prometimos no decirle nada a nadie y auxiliarnos en caso de
emergencia. Esa complicidad inexplicable entre nosotros se fue armando sin
prisa y sin pausa. Cada tarde al volver del colegio, lo primero era sacarse la
corbata, rebolear los zapatos, prender la tele y prepararse un Nesquick
gigante. Hacíamos nuestros respectivos deberes con la tele a todo volumen hasta
que uno gritaba “¡Listo!” y el otro “¡Premio!” y corríamos a tirarnos en el
sillón del living. Disponíamos de toda la casa para nosotros porque mi mamá
volvía casi siempre a la hora de cenar con algo comprado en el súper o en la
rotisería. Empezar a probar el vino blanco bien frío o licor del bar fue algo
natural para nosotros y aunque a él le gustaba tomar mucho más que a mí casi
siempre lo hacíamos juntos, como cuidándonos de los locos que pudiésemos hacer,
como volcarnos la bebida encima, vomitar y ensuciarnos la ropa o dejar rastros
que nos pusieran en evidencia. Manejábamos un sentido de la responsabilidad que
es difícil de precisar. Al principio lo hacíamos por acompañarnos, pero después
nos fuimos dando cuenta de que el otro era el destinatario ideal de ese estado
sonso y adormecido que nos iba ganando. Yo hablaba feliz de Pisco con los ojos
entrecerrados y la boca pastosa y Alberto me escuchaba con una atención
plácida, flotante y distraída. Me preguntaba cualquier cosa. “¿Por qué la gente
no usa la letra emie?” La emie era una letra —parecida a la “ñ”— que
Alberto había inventado para escribir camión
o miércoles más fácil. También
hablaba de los culmillos, que eran
unos dientes filosos que le crecían en el culo a la profesora de geografía. “Se
sienta en el plato y come por ahí” decía. Al final ponernos en pedo se
transformó una rutina y nos habituamos de la misma manera a la que nos habíamos
familiarizado si nos veíamos andar por la casa en calzoncillos. El único
testigo que estuvo siempre presente y guardián fue Americano.
Reconozco que en esa época el vínculo que tenía con
Alberto era muy especial, totalmente distinto al que tenían mis compañeros con sus
hermanos. Hablaban de ellos despectivamente, subrayando lo idiota o pesados que
podían ser. “Lo odio —me confesó una vez Ramiro, que se sentaba atrás mío—.
Anoche me obligó a darle besos al trapo rejilla.” “El mío peor: cuando era
chico, por querer jugar a revolearme, me dislocó un hombro” dijo Gastón. Yo, al
revés. Estaba bastante orgulloso de Alberto. Claro que me fastidiaban algunas
de sus actitudes. Alberto odiaba que le pidieran algo. Si le pedías el salero
de la cocina te traía un repasador o cualquier otra cosa absurda, si le pedías
que te alcanzara algo de un estante señalaba vagamente cualquier otra parte y
preguntaba “¿Por acá?” Eso me sacaba de quicio. Pero por otro lado nos
demostrábamos lo mucho que nos queríamos permitiéndonos gestos que otros no
podrían ni pensar. Por ejemplo, yo no sentía vergüenza en plantarme frente a él
y acomodarle un mechón de pelo fuera de lugar ni él tenía ningún problema en
decirme “Ese arito no va, nene” y entonces me ponía uno que le gustaba más. Lo
del arito fue todo un tema. A escondidas de nuestra mamá nos habíamos hecho un piercing cada uno el mismo día: yo en la
oreja y él en la nariz. Y también nos tatuamos —esta vez con el permiso debido—
un animalito distinto en el brazo derecho. Yo me hice un colibrí; él, un
zorzal. Por algún motivo que desconozco nos peleábamos poco. Mis papás debieron
tener un sentido muy equilibrado de la justicia porque no recuerdo haber
sufrido los celos de Alberto cuando empecé a tener conciencia del entorno o
después, cuando fui al jardín de infantes. Esto llamaba especialmente la
atención de la psicóloga a la que tuve que ir después del accidente. Pero como
desconfiaba de mi relato lo único que logró fue que dejara de contarle ese tipo
de cosas. Jugar a la pelota, con los autitos o dibujar con mi hermano fueron
pasatiempos que duraban eternidades y que a medida que crecimos los fuimos
reemplazando por la tele, la cerveza, el cigarrillo y la marihuana. Con él supe
cuánto Dr. Lemmon, Gancia y Speed toleraba mi cuerpo y fue él quien me preparó el primer Cuba
Libre, algo parecido al Destornillador y un Séptimo Regimiento. Bartender decía
que quería ser. A los catorce me regaló una botella de Baylis que nos la
bajamos en menos de 24 horas. Ir al almacén a comprar alcohol, comprar
cigarrillos en el kiosco o armarse un caño nos resultaba fácil, inofensivo y
siempre oportuno. Y como nunca descuidamos el colegio, que en esa época era
fundamental para mi mamá, no despertamos sospechas. Aprobar las materias,
portarse bien, poner y levantar la mesa, darle de comer a Americano o no dejar
la toalla del baño tirada en el piso bastaba para que mi mamá nos mirase
contenta y satisfecha. Y entonces nos hacía un mimo, una caricia o nos besaba
en la frente. Seguro que se acordaba de mi papá. Más con Alberto, que decía que
era tal cual.
“Querido
Hugh, cómo estás. Qué bueno sería conocernos. Me intriga mucho tu familia tan
numerosa. ¿Cómo hacen en las vacaciones? Ayer en la tele pasaron una película
cómica en la que una familia típica de allá ganaba un concurso y se iba de
vacaciones por todos los Estados Unidos. Estaba buenísima. ¿Y si en las
vacaciones se vienen todos para acá? Podrían aprovechar y conocer Bariloche,
que es una ciudad muy bella que queda en el sur de nuestro país y que se parece
a Suiza. Bueno, eso comentan los chicos de quinto año, que acaban de regresar
de su viaje de egresados, y que fueron a Bariloche. Es más, dicen que es mucho
mejor que Suiza. Me preguntaste por mi mamá. Bueno, es dentista y hace
ortodoncia. Trabaja un montón y tiene muchos pacientes. Casi todos mis
compañeros del colegio y los de mi hermano se atienden con ella. Le gusta usar
pelo corto y desde que le aparecieron algunas canas se lo tiñe de bordeaux. Mi
mamá se maquilla poco. Es alta y aunque está flaca se queja y dice que está
hinchada. Compra revistas de las que saca dietas e ideas de decoración para la
casa. La otra vez nos hizo un cartel con nuestros nombres (el de mi hermano
Alberto y el mío) para colgarlo en nuestro cuarto. Lo hizo con goma eva. ¿Usan
eso ustedes allá? Mi mamá tiene una hermana que vive en Bahía Blanca. Mi tía
nos visita a menudo y adora a Alberto. Ella nos regaló a Americano cuando era un
cachorrito. Mi mamá no es muy conversadora que digamos pero tiene algunas
amigas con las que se ve los fines de semana. Sí habla mucho por teléfono con
mi abuela aunque terminan siempre a los gritos y cortando de manera abrupta.
“¡Hasta acá llegué!” y chau. Mi abuela nos cortaba el pelo a mi hermano y a mí
cuando éramos chicos. Decía que sabía. Pero una vez se distrajo y sin querer me
cortó la oreja. Sangró muchísimo. Aunque no me dolía recuerdo que me puse a
llorar. Alberto en cambio se reía. Sin embargo nunca más dejó que mi abuela le
tocara el pelo. Quisimos disimular la herida pero cuando llegó mi mamá se dio
cuenta al toque y desde entonces sólo la dejaba cortarme el pelo bajo su
estricta vigilancia. Ahora vamos a una peluquería de verdad. Mi mamá canta
cuando tiende la ropa o maneja. Sabe los nombres de los árboles, las plantas y
de todos los pájaros que vuelan de pasada por nuestro jardín. A mí me dice que
soy como un colibrí, y a mi hermano como un zorzal.”
III
Todavía algunos me piden que cuente qué pasó la noche del
accidente, esa en la que Alberto y yo nos descompusimos y terminamos internados.
No lo hacen directamente, pero tiran una frase como para ver si digo algo nuevo
o demuestro arrepentimiento. “¿Te acordás de la fiesta aquella cuando...?” Y
yo, nada. Entero. Si no fuera por la preocupación tremenda que les provocamos a
las mujeres de la familia (mi mamá, mi tía y mi abuela) no sentiría
remordimiento alguno. Por suerte estoy completamente convencido que Alberto
piensa igual. Él tampoco lo dice directamente, pero jamás ninguno de los dos puso
en duda que la estábamos pasando bien, que no estábamos haciendo algo malo, que
actuamos muy naturalmente y que fue lo más parecido a cruzar la calle sin
mirar, a dejar una canilla abierta o no saludar a algún conocido en la calle.
Pero no se entiende ni tiene sentido insistir. Qué manía ésta la de no decir
las cosas de una.
A mi hermano y a mí se nos hizo papilla el cerebro cuando
nos metimos cualquier cosa por la nariz. Y mucha. Con mi hermano comentamos el
asunto mucho tiempo después. “Estaría vencida, ¿no?” sugirió desconfiado. Pero por
lo visto llegamos a la fiesta muy borrachos y fumados. De eso me acuerdo porque
ya era una sana costumbre entre nosotros, no hace falta que lo atestigüe nadie.
Igual, los que estuvieron en esa fiesta dijeron cualquiera: que llegamos muy
arriba y re-sacados. Nada que ver, todo lo contrario: si hay algo que nos
dejaba hechos una seda era el faso y el alcohol. Y lo que pasó no fue porque
tengo problemas de identidad, como pretende la psicóloga, tampoco porque
Alberto es asmático y extraña a mi papá, y menos porque Pisco y Alejandra, una
chica que le gustaba a mi hermano, nos ignoraban completamente, ni nada de eso
combinado ni todo junto. Nos metimos lo que nos metimos simplemente porque
podíamos hacerlo y no tenía sentido no hacerlo. Se le ocurrió a Alberto y yo lo
seguí, confiado como siempre, y terminamos como el de Trainspotting. Pero no es que quisiéramos terminar así, como —otra
imagen que se me viene a la cabeza— la chica de Pulp Fiction con la jeringa estacada en el corazón.
Es cierto que no tengo detalles de esa noche. Lo que sé
lo sé porque me lo contaron la doctora, mi mamá y algún compañero del colegio
como Gastón que me visitó después y que también había estado en el lugar. Se me
armó entonces un relato hilvanado por otras personas, de manera fragmentada y
llena de lagunas, como la que se tiene cuando uno habla de la propia infancia
recordando las fotos que vimos repetidamente en un álbum familiar. De todos modos
me vino bien escudarme en esa maraña para contar o no lo que se me diera la
gana. De la internación, nada. Supe que nos habían alimentado por suero,
limpiado por dentro y examinado las pupilas un millón de veces. Como siempre,
Alberto se despertó primero y yo lo seguí exactamente 24 horas después. Sí recuerdo
que una vez conscientes nos recuperamos enseguida. Mi tía, la de Bahía Blanca,
se instaló una temporada con nosotros y en complot con mi mamá nos vigiló como
un satélite, permitiéndonos fumar cigarrillos comunes en cantidades
controladas. Yo dejé de fumar al toque, y ninguno de los dos volvimos a tomar
alcohol durante un buen tiempo. Para la Navidad siguiente mi tía había comprado
sidra y cerveza sin alcohol pero por suerte mi mamá, después de pensarlo mucho,
nos dejó brindar con champagne Monitor.
Se produjo un silencio sepulcral en ese momento. Nuestros parientes nos miraron
como si fuésemos a tener un brote psicótico. Mi abuela hablaba sin parar de
nuestra asombrosa recuperación con tono bíblico, y para mí, una vez más, las
cosas sucedían sin que las notara, como sin esfuerzo, como lo más bien, sin
dificultad alguna. Volví a fumar marihuana mucho tiempo después, en un recreo
de la facultad, mientras cursaba el CBC, en un contexto en el que Alberto no
estaba, y que sin embargo, fue su imagen lo primero que se me vino a la mente
cuando me pasaron la tuca. Cuando ya, fuera de peligro, volvimos a casa mi mamá
no nos retó ni dijo nada. Mi tía tampoco. Igual se pusieron pesadas: nos besaban
todo el tiempo y a la hora de cenar o en el desayuno nos hacían algún test que
sacaban de sus revistas para verificar que no habíamos perdido reflejos o que
podíamos coordinar sin dificultad. Mi mamá nos desafiaba: “Pepe Pecas pica
papas con un pico...” A mí me cambió de colegio y durante varios meses tuvimos
que ir a terapia dos veces por semana. La psicóloga se volvió un personaje
familiar y aunque no teníamos nada específico contra ella nos embolaba tener
que ir a charlar de cualquier cosa. Yo me refería a ella mordiéndome el labio
inferior y poniendo los ojos para atrás. Alberto, en cambio, lo hacía de manera
menos sutil: se ponía la mano en forma de pistola en la sien y simulaba pegarse
un tiro de cada lado. Tardé un poco en dejar de extrañar a Gastón, a Vanina
pero más aún a Pisco, con el que tenía un metejón sideral.
La fiesta en cuestión fue en lo de Rodrigo, un compañero
mío que se había incorporado en sexto grado. Como los padres iban a pasar el
fin de semana afuera invitó a todo el mundo. Yo extendí la invitación a mi
hermano. La idea nos entusiasmó muchísimo porque nunca se hacían fiestas así y
lo que casi siempre pasaba era que Alberto se juntaba con algunos compañeros y
salían a tomar algo en un bar y hacían tiempo hasta ir a una discoteca. Pero
como decía, casi siempre lo rebotaban y volvía a casa o a la de cualquiera de
sus amigos y seguían ahí, rancheándola. Yo no iba porque era muy chico y se me
re-notaba que tenía catorce. Pero no me importaba y simplemente esperaba a que mi
hermano volviera. Ponía la tele o algún disco y me bajaba fácil un par de
cervezas que teníamos escondidas en la heladera del galpón, adentro de unos tuppers. A veces Alberto y sus amigos
anclaban en casa, y estaba bueno porque más de una vez vino con Pisco y me daba
ilusión verlo y estar con todo ese grupete. Fumábamos, chupábamos y hablábamos
del colegio. También veíamos alguna película de terror o jugábamos con las
cartas al Jodete, al Chancho y al Culo sucio. Apostábamos plata, cassettes y
cualquier pertenencia. Yo era más de las prendas: hubiese querido tener que
besar a Pisco, pero no se zarpaban tanto. Pero ese famoso viernes el hermano
mayor de Rodrigo, que estaba ya en la facultad organizó esa fiesta y dejó que
fuese cualquiera, y ahí estábamos nosotros, entusiasmados porque por fin había
planes un viernes a la noche. Fuimos, sí, pensando que estarían Pisco y
Alejandra, pero también porque irían varios de nuestros compañeros, que dicho
sea de paso se portaron súper mal porque después dijeron cualquiera y no se
hicieron cargo de que también querían darle al polvo de estrella. Eso queda
bien demostrado por la nutrida vaquita que armamos entre todos para comprar la
equis pala. Así que no la careteen. A mí me llamó la atención el tono con el
que se expresaban: parecían frases sacadas de una campaña gráfica hecha por la
Federal que estaba pegada en las carteleras del colegio. “Que nos pegue con
todo” decían o “Vamos a flashearla” o cosas así. “¡Hacete un fumo!” propuso uno
que no tenía ni idea. Nadie de nosotros había tomado antes. Bueno, obvio que el
hermano de Rodrigo y sus amigos sí; pero Alberto y yo, no. Los más grandes,
amontonados en el baño decidieron quiénes iban a encontrarse con el contacto de
uno de ellos. Alberto, que se había ofrecido, salió sorteado. Y otro chico, más
grande, un tal Juanjo, también. Con la plata que se juntó se fueron en taxi
hasta un lugar lejísimos. De todo eso no me acuerdo nada. Apenas tengo algunas
frases o imágenes como las de un flashback. Yo me quedé fumando en un sillón,
pidiendo cigarrillos a cualquiera que pasaba y miraba a Pisco desde una
distancia prudente por temor a que se notara. Mi hermano y el otro no volvían y
los temas de música pasaban y pasaban como las personas y los puchos a mi
entorno. “Ché, ¿qué onda tu hermano que no viene?” habrán preguntado, y yo
habré levantado un hombro. Según Gastón, que estaba más informado que yo, en
algún momento la cosa se puso densa porque el taxista los llevó re-lejos y la
dirección estaba mal, así que después de varias llamadas que hizo ese Juanjo desde
teléfonos públicos tuvieron que ir hasta otro lugar y aunque finalmente dieron
con el objetivo, el tal Juanjo no volvió a la fiesta y lo dejó en banda a mi
hermano, que se ve que no entendía ni jota lo que pasaba. El asunto es que
Rodrigo me despierta y me dice que me tengo que ir, que ya era de día. Apenas
distinguí otras figuras saliendo conmigo a la calle, totalmente fisurados,
contrastando con el sol brillante del día. No conocía a ninguno. Nos fuimos
caminando despacio y torpemente, como hacen los bebés cuando empiezan a andar o,
mejor, los zombies cuando están hambrientos.
Y entonces, en el horizonte, apareció mi hermano. Lo
reconocí de inmediato: tenía su buzo con capucha y ese modo de andar con los
brazos cruzados y presionando el pecho. Surgió como la mañana misma, caminando
por el medio de la calle desierta, iluminándolo todo. Me contó su rally que no
recuerdo para nada y nos fuimos a la plaza que quedaba camino a casa. Nos
sentamos. Supongo que sacó la bolsita y me habrá dicho “Se hace así” y se dio
un saque primero él. “A ver”. Y después me dio a mí. Debió haber llevado su
mano a mi nariz con una ternura divina, como mostrándome una mariposa herida,
un lente de contacto o una estampilla de 1810. Inhalé todo lo que pude y el
filo de un vidrio me abrió el cerebro en dos. No importó. Repetimos la
operación varias veces hasta que no quedó nada y finalmente nos miramos como si
nos hubiéramos bajado, de un bocado, un alfajor triple de dulce de leche. Sonreímos
satisfechos. Creí verle a Alberto la boca llena y los ojos chiquitos. Moqueamos
un poco. Nos quedamos un tiempo ahí, mirando lo que pasa en las plazas los
sábados a las siete u ocho de la mañana. Alguno que corre o hace gimnasia,
alguien que va a comprar pan, algún perro, no sé, son suposiciones. Volvimos a
nuestra casa y Americano nos recibió feliz. Los tres nos tiramos en la cama,
agotados. Bueno, Americano, no. Nos olfateaba. Yo apestaba a cigarrillo. Me
picaba la nariz, los cables que van al cerebro, algo a lo que no podía acceder.
Pensé en Hugh, mi pen pal. Hacía
mucho que no tenía noticias suyas. Hubiera querido que estuviese con nosotros,
disfrutando de una fiesta típica de acá. Traté de mirar a mi hermano, quería
decirle algo, pero no pude: mi cabeza se apagaba como un fósforo. Después, lo
que sigue, ya se sabe.
IV
“Dear Hugh,
gracias por tu carta. Ya casi pensaba que nuestra relación se había cortado, y
me puse tan triste como Mary Ingalls al descubrir que está ciega y prende fuego
el granero. Menos mal que escribiste, porque las novedades que hay por acá son
muy importantes, o sea, como se dice acá, grosas. Esta noche mi hermano me va a
llevar a conocer a su familia. Pero
no es nuestra familia. Es su familia. Con un tono misterioso y
lleno de rodeos me dijo que es como una familia distinta a la que tiene acá, en
nuestra casa. Yo le pregunté si era como una pandilla y me dijo que sí.
Americano, nuestro perro, no puede ir. Dice que ya está viejo. Yo le dije que
todas las bandas tienen una mascota. “Bueno. Lo voy a pensar” me dijo. Yo,
aliviadísimo. Adoro a ese perro porque siento que a veces me habla, como
Superman, el perro de los Parchís. No creo que los conozcas. No importa. Los
amigos de mi hermano se encuentran en unos almacenes abandonados cerca del
puerto. Son lugares oscuros y muy peligrosos. Seguro que algunos de los
miembros de su banda van a ir en moto. Yo estoy aprendiendo, pero como todavía
no tengo dieciocho... Le falta tanto a este país. En fin. Esta semana estuve
súper ocupado. Mi hermano Alberto también. En el colegio echaron injustamente a
Idelba, la profesora de Dibujo por habernos enseñado a luchar por nuestros
derechos. Dijo “¡Tema libre!” y mi hermano me dibujó a mí besándome con Pisco,
un compañero suyo muy popular y que se parece a Bo, el rubio de los Duques de
Hazzard. Era un dibujo bastante burdo, pero igual se armó un escándalo desmedido.
Las figuras eran reconocibles por algunas características básicas, pero lo
innegable era el nombre que indicaba claramente que uno era Pisco y el otro,
yo. Pisco enseguida se le fue al humo y casi lo mata, aunque Alberto se supo
defender. Es cinturón negro, blanco, amarillo y de otros colores. Cuando me
enteré que se habían agarrado a las piñas no sabía a quién apoyar. Pero como un
hermano es un hermano, tuve que estar de su lado. Sin embargo la atención cayó
sobre la pobre Idelba, que fue acusada de descontrolar el aula y no mantener la
disciplina. A mi hermano, que le va re-bien en Dibujo —es la única que en que
le va re-bien—, se le ocurrió organizar con sus compañeros una serie de festivales
para recaudar fondos y pagarle a un abogado que la defienda contra el juicio
que ya está planeando contra el colegio. Aparte: ¿Existe un nombre Idelba o
similar en Estados Unidos? Acá es rarísimo. Sigo. Las cosas arden porque
encima, antes de ayer, fuerzas de inteligencia raptaron a Alejandra, una
compañera de mi curso y trascendió que los secuestradores pedían un rescate
fabuloso. Por eso mi hermano y yo decidimos hacer la nuestra, buscar pistas y
ayudar a la familia de Alejandra. Alberto está enamorado de ella, no hay dudas.
Es divina, es cierto. A mí ni me registra, pero no me importa porque quiero que
le preste atención a él. Cuando se entere que anduvo en su bici por todo el
barrio entrevistando gente y otros sospechosos, se va a enamorar de mi hermano.
Todo esto justo cuando las cosas en casa estaban bien difíciles. Había que
conseguirle los remedios oncológicos a mi mamá. ¿Te dije que tiene una
enfermedad fatal? El farmacéutico de la otra cuadra, que le trae los remedios a
mi mamá, decidió remarcar los precios como si viniese el día del Juicio Final.
Por eso, con mi hermano, una noche, entramos a su negocio vestidos de negro y
con linternas, y después de esquivar las alarmas laser que estaban por todo el
local, nos llevamos los medicamentos para nuestra mamá, que a las veinticuatro
horas de haber tomado las pastillas ya se había salvado de la muerte. Antes de
irnos tachamos todos los precios de los otros remedios y les pusimos “Gratis”.
Al día siguiente la gente hacía cola para entrar y al farmacéutico lo dejaron
en bancarrota. Mi mamá nos felicitó por lo bien que habíamos actuado y el
sheriff del partido, también. Sí, acá también hay sheriff, pero se le dice
comisario. Ya nos conoce: fue el que tuvo que disculparse ante mí y mi hermano
cuando nos tomó por ladrones. Fue el año pasado, cuando nos metimos a una casa
embrujada que es famosa en el barrio y a la que entramos para develar un
misterio. ¿Podés creer que una lamparita de la buhardilla estuvo prendida
durante más de una década en una casa deshabitada? Todos pensábamos que era una
maldición, un hechizo o cosa de fantasmas. Pero no. Habrás notado lo audaces
que somos, ¿no? Ah, me olvidaba: estoy ensayando con mis compañeros unos pasos
de baile tomados de Thriller, que
vamos a presentar en la fiesta de egresados este año, con la ropa de los
muertos-vivos y todo el maquillaje correspondiente. Adoramos a Michael Jackson.
Por casualidad, ¿no lo conocés? ¿No vive en California, o cerca? Dicen que es
amigo de todo el mundo. Acá dan en la tele un programa de videos que se llama Michael Jackson y sus amigos. Pasan
videoclips de Madonna, Cindy Lauper, A-ha... todos sus amigos, según dicen ahí.
Y siempre pasan Thriller, que es el
tema que vamos a hacer nosotros. La coreografía es exacta-exacta. O bueno, muy
similar. Aunque ya tuve dos fracturas por excederme en los intentos, por fin me
sale el paso de la caminata para atrás. No te rías, no soy muy ágil, pero
cuando me lo propongo, ya ves. Nos anotamos para presentarnos en un concurso
regional y estamos seguros que este año la copa de oro será para nosotros.
Quién te dice que no vaya a visitarte a California un día de estos. No es
cuestión de plata, eh. En mi familia acabamos de recibir una fortuna gracias a
una herencia de una tía hipermillonaria que ni sabíamos que existía. Nuestro
destino cambió desde entonces. Pero como no somos de ostentar, vamos a donar
buena parte a un comedor infantil. Mi hermano pretendía empapelar su habitación
con billetes de cien, pero por suerte entró en razón y se compró una fotocopiadora,
multiplicó con ella los billetes y los pegó uno al lado del otro en las paredes
de su cuarto. Para parecer más austero, usó los de cincuenta. Es así, no tiene
remedio. Bueno, sí, el Berotec, del que abusa un poco. Ojo: no creas que
Alberto es un limitado por el asma, al contrario. Cuando se le cierran los
pulmones entra a respirar como un poseído y, lejos de ahogarse, pareciera como
si estuviese llenándose de nafta, pólvora, titanio o no sé, algo así y cuando
está a punto de explotar, por ejemplo, en la clase de gimnasia, lanza la bala o
la jabalina logrando marcas para el Guinness. Salto en alto, salto en largo,
carreras, lo que quieras, mi hermano es un as. El año pasado llegó a estar a la
altura de Pisco, el capitán del equipo y el mejor en todos los deportes. Es el
que te había mencionado antes. Pero Pisco es un superhéroe, un caso fuera de
serie. No se lo puede comparar con nada. A mí me están pasando cosas extrañas
en el cuerpo. Por momentos me agarra una picazón tremenda y no paro de rascarme.
Alberto dice que es mugre, pero para mí es otra cosa mucho más complicada: algo
me debe haber afectado en la clase de química la semana pasada cuando
desobedecí a la profesora mezclando cualquier cosa. Sin duda absorbí gases
tóxicos que, dada mi genética tan particular, están produciendo alteraciones en
mi piel, en mis extremidades pero también en mis facultades sensitivas. Oigo
más, veo más, huelo claramente lo que está a kilómetros de distancia y eso me
da un vértigo y un mareo notables. Mmmm... Creo que puedo verte, Hugh. No, por
más que lo intente, no da. Hay demasiadas cosas entre nosotros: países,
paisajes, cordones montañosos... ¿Me estaré convirtiendo en un transformer, en un hombre nuclear?
Ojalá. Empezaría por ordenar el cuarto. Cualquier novedad te mantengo
informado. Un poco más de fuerza me vendría muy bien. Sobre todo para traer las
bolsas del supermercado.
Guau, dear
Hugh. No puedo creer que haya escrito tanto de una y sin parar. Y encima en
inglés. Ojalá hayas entendido cada palabra. Mi mamá dice constantemente que ese
colegio cuesta una fortuna y que por lo que paga deberíamos escribir como
Shakespeare. Y yo todavía que confundo el has
y el have. A mí los idiomas me
encantan. Quisiera hablarlos todos, para entenderme con todo el mundo. Con los
egipcios del pasado, los chinos, los de la Atlántida o con los sordomudos, que
hablan con las señas. Incluso con los extraterrestres. No creas que ellos sólo
aterrizan en tu país. Acá también pueden venir. Una vez me pareció ver a uno en
el jardín, pero no sé. Habría que ver dónde estacionó la nave. En este país te
hacen una multa aunque se trate de un plato volador. Recuerdo que me desperté
una noche, fui a la cocina, abrí la heladera para tomar una soda y escuché un
sonido del espacio: era como un soplido continuo, gélido, monótono y seco. Americano,
inquieto, me señaló el parque. Viste que te dije que el perro me habla, ¿no? Algo
pasaba en los arbustos del fondo. Yo, así como estaba, en slip, fui. Si nos
comunicamos deben haberme hecho olvidar todo con algún poder galáctico. Porque
te borran la memoria al toque. No les gusta para nada que te acuerdes de ellos
o de lo que hiciste. Manías que tienen los aliens. Ellos son así, muy de vivir
el puro presente.
No me calienta, Hugh, qué querés que te diga. No creo que
vengan a invadirnos. ¿Para qué? Si quisieran, ya lo hubiesen hecho y seríamos
lagartos. Eso pasa en las películas nada más. Como lo del fin del mundo. ¿Vos
lo creés? Igual, te confieso que con mi hermano al lado me siento preparado
para cualquier cosa que venga.
Tal cual. A él y a mí, así, no nos para nadie.
Love, your Pen-Pal.
Buenos Aires, agosto 2017
Ávida
Para Dani Leber, con afecto.
"Y de pronto te alza, te lanza, te quema
hace luz en tu alma, hace fuego en tus venas
y te hace gritar al sentir que te quemas
te
disuelve, te evapora, te destruye, te crea...”
El amor, Massiel
Querido Simón. Ya sé, ya sé. Me estoy adelantando a los hechos. Y bueno, es
también para que me vayas conociendo. Este aspecto es parte fundamental de mi
personalidad, que se entienda bien, fundamental. Soy atolondrado, ansiosa...
pero no una histérica cualquiera (sí, con a, después te explico). No
confundamos. Ávido de algo es una cosa; no saber de qué, es otra. Yo sé lo que
quiero, sé todo lo que puedo llegar a querer a alguien y también lo que
necesito. Soy muy ávida. En un antro al que iba cuando empecé con todo esto que
soy ahora, una amiga mía se hacía llamar María Ávida. “Ávida María, para usté”,
decía ella trágica cuando alguien le dirigía la palabra con mala energía. Yo
pensaba que ella era así todo el día y no sólo cuando se subía a la tarima. Que
iba a hacer las compras así, con vestido de noche, y cuando le decían “Gracias,
señorita” ella respondía a los gritos “Ávida María, para usté”. Pero qué va. ¿Qué
sería hoy de la vida de María? Ni idea. El sueño de ella era ser, también,
aeromoza. Me la imagino por los cielos, uniformada con el trajecito azul de dos
piezas, culona, de rodete, empujando con gracia ese carrito compacto lleno de viandas
entre los pasillos de un avión de una línea caribeña. Porque para eso sí que
tenía el physique du rôle ella—se
escribe así, dice Google. Una diva, la veo. ¿Ves como soy? El delirio éste que
tengo no tiene comienzo ni va a tener final, porque también, sabelo, deliro un
poco. Y por eso, antes que avancemos, necesitás saber todo lo que tengo que
advertirte. No te asustes, no va a ser larga la cosa. A veces pienso qué
hubiese sido de nosotros si me conocías en esa época de antes, cuando hacía
otro tipo de espectáculos, con más tacón, corsé y peluca. A vos te imagino de figurante,
de bailarín de show, haciendo los números que hacés en la calle pero con María
Ávida, La Rimel o Gran Gút, hoy todas en el más allá. Y pienso que nos
cruzábamos en los pasillos yendo al camarín. Bueno, camarín lo que se dice
camarín, no, porque esos lugares no tienen, pero en el baño, ponele, que se
transforma, como todo lo de ahí, en algo que no es, pero con onda y fantasía.
No sé si me hubieras avanzado como lo hiciste hace un rato en la calle, la
verdad. Porque ahí una estrella como vos y otra como yo no se atraen en lo más
mínimo, al revés, sacan chispa, viste. Así que mejor no pensar por ese lado.
Pero te figuro de bailarín, algo así. ¿Puede ser? Seguro que bailás bárbaro.
Vos pensarás que no te conozco. Es verdad, pero en parte,
nomás. Te veo y al toque te saco la ficha. Tengo una práctica que podría dar
cátedra. Es verdad que me equivoqué fiero algunas veces. Y es cierto que esas
veces que me equivoqué fueron muy importantes, porque pensé que esa gente era
para toda la vida, pero después, para todo lo demás, nunca fallé. Pero ahora,
con distancia, entiendo que era una negada: que no quería ver los indicios de
lo efímero que podían resultar esas personas, que claro, prometieron amor para
toda la vida y, se sabe, cuanto más prometen, menos cumplen. No me prometas
nada vos, eh. Nada de futuro en tus labios, Simón. Si habré llorado, mirá. Lo
que habré gastado en colirio, nene. Seca estoy. Me pasó con el hijo de una
amiga de mi mamá a los 12, con un compañero del secundario a los 16, con el que
hacía la colimba, ¿cómo se llamaba? Bueno, con el colimba ese. También con el
sonidista del Pozo Voluptuoso, y con el hijo de la boletera de Pecado’s. Ah, me
faltaba con el chico del 8º, cuando vivía en Caballito. Me dijo que era soltero
y nada que ver. Cuatro críos tenía ya el desgraciado. Igualitos al padre, por
suerte. La que me señalaba como su hermana terminó siendo la mujer. Un monstruo
ella. Bueno, él también, pero qué fuerte que estaba. Yo notaba algo raro en ese
vínculo. Con razón. El asunto es que con todos esos me enganché súper mal, pero
en fin, si supieras la actitud que tuvieron al principio. Reyes. Cualquiera se
engancha así. Regalos, agasajos, pizza en Banchero y bingo. Y eso que, por
ejemplo, el soldadito no me gustaba casi nada al principio, eh. No fue amor a
primera vista. Ni ahí. La remó y mucho la trabajó para que terminara
enganchándome. Pero al final... flor de atorrantes todos. Vos no vayas por ese
lado, eh. Que enseguida me gustaste. Me encantó esa forma en que me encaraste,
tan directo y sincero que casi no reacciono. Un shock. Menos mal que la neurona
se activó y me hizo sonreír ante tu piropo, que estuvo muy bien por cierto. ¿De
dónde lo sacaste? En general son guarangadas los piropos. El tuyo no. Un poema
resultó. Fue lo primero que me dijiste. ¿Te acordás? ¡Qué te vas acordar!
Desmemoriado. Ves: ahí tenés una. Yo voy a vivir, entendelo bien, voy a
vivir de esos gestos tuyos. Y voy a construir castillos con eso que me digas
o me des a entender. Así que ojo con el pico de acá para adelante, nene, porque
me podés hacer re-mal si no te medís conmigo. Controlate, eh. Podés dar rienda
suelta a la imaginación, sí. Pero mirá que soy muy sensible. Y más con la edad.
Ya con los malabares que te vi hacer ahí en la senda
peatonal, querido, te ganaste el billete. Muy bueno, en serio. Un Cirque du Soleil. Mirá que yo conozco
algo al respecto. Qué agilidad en la perfomance.
Ah, pero lo que vino después, cuando te viniste a la ventanilla. “Con vos estoy
muy enojado” me dijiste. Yo debo haber puesto una cara. Nene, qué manera de
empezar. “Sí, con vos”, seguiste apuntándome con el dedo. “Anoche, en la caja
de bombones que tengo en mi mesita de luz, en vez de una docena, sólo encontré
11”. Pensé que me ibas a acusar de haberme afanado un bombón. Un loco. Pero no.
El remate fue otro: “¿Quién te dio permiso para salir?” Y ahí reaccioné, por
suerte. Te confieso que casi no lo entiendo y me lo pierdo, porque soy un
despiste, pero como te decía, reaccioné con esa sonrisa que heredé de mi mamá que
sé que es pura gracia y mueve montañas. Y entonces, de la nada, sacaste la
flor. Atrevido. Qué caballero. “Hágase cargo de lo que dice, saltimbanqui” dije
agarrándome la flor con un entusiasmo de colegial. Vos seguías sonriendo. ¿Te
la esperabas? Eso lo aprendí en teatro de improvisación, que hice mucho cuando
era más joven. Hay que ser rápido, viste; ingenioso, ocurrente, enseguida
ponerle chispa. Yo tengo eso. No sé si te lo imaginabas. No creo. Frunciste la
boca, como que me ibas a decir algo y te quedaste mudo. Pichón. Por suerte te
ayudé a salir del apuro preguntando “¿Te puedo tutear?” Y antes de que el
semáforo se ponga verde, me dijiste que sí y que te llamabas Simón.
Ay, te hubiese dado la billetera entera si era por mí.
Pero los documentos, el carné, la tarjeta del súper... Ya perdí mil veces todas
esas cosas y tengo que prestar más atención con las pertenencias, porque después
vivo haciendo duplicados. “Pará que me acerco a la vereda y busco algo.” La
verdad, te lo habías ganado. Te di plata, la estampita de la Guadalupe y hasta la
granadina que me había comprado para mí. Todo es poco. Te hice reír, ¿no? Es
que soy así: pura bondad cuando me tratan con afecto. Una lassie.
Las cosas buenas son como las malas: vienen así, de
golpe. Por eso hay que estar espabilado y no perderse la oportunidad de que un
día cualquiera sea el día. Y vos
apareciste de repente en ese semáforo que ya es para mí más importante que el
obelisco.
Te aclaro ya mismo que el auto no es mío, eh. En el
momento tuve que mentirte, diculpame. Es que ante tu pregunta, bueno, salió lo
que salió. “El coche, la ruta y el destino me pertenecen, niño”. Es una mentira
chiquita, piadosa. Vos me entendés. A la gente le encanta que uno tenga auto.
La verdad es que no tengo ni pienso tener. Bastante me costó sacar el registro.
El auto es de mi hermano. ¿Tenés familia? Tengo un hermano más grande que se
llama Alberto. Ojo. En realidad me parece que es medio hermano. Digo yo, bah.
Nada que ver conmigo. Cero arte él. Pero es bueno tanto como puede. Debe ser la
culpa. De chico era malo, malísimo. Esta marca que tengo acá en el brazo me la
hizo él cuando éramos pibes. Estábamos jugando. Me dijo que iba hacerme un
tatuaje con una birome. Un Bart Simpson me iba a dibujar. Yo estaba feliz con
la idea. Y de pronto sentí un dolor agudo y entré a los gritos pelados. Cuando
miro me había clavado la bic. Dios mío, qué bestia salvaje mi hermano. Casi me
desangra. Imaginate la locura que tenía. Los celos, pobre, lo hicieron así.
Después se calmó. ¿Sos celoso vos? Ojalá que no, porque los celos carcomen el
alma y se sufre muchísimo. Mirá mi hermano. Vos sos chico todavía... bueno, no
tanto. Ya tenés pelo en todos lados, ¿no? Apenas menos que yo debés tener.
Igual no importa. A lo que voy es que los chicos de ahora no son celosos. Por
suerte son más evolucionados en todo. Están re-avivados. No tienen prejuicio.
Yo soy algo chapado a la antigua. Me gusta que me celen un poco. Un poco,
insisto. Ser celoso es como querer poseer todo. Alberto era así. Ahora no. Cambió.
La mujer y las nenas lo cambiaron. Tengo dos sobrinas que son dos soles, te
juro. Es lo mejor que hizo Alberto en toda su vida. Mi mamá estaría orgullosa
de él. A veces, cuando tengo que llevar las cosas para un número, me presta esa
nave que tiene en la que me viste. Pongo los bártulos en el baúl y listo. Voy
de acá para allá y de allá para acá. Estoy armando un número en El Averno,
¿conocés? Bernardo de Irigoyen y Brasil, antes de pasar la autopista. Bernardo,
ojo, no Hipólito; no te vayas a equivocar. Bernardo, como el de Bernardo y Bianca o Bernardo el del
Zorro. Fijalo. Yo hago así. Fijo relacionando cosas que nada que ver pero que
se tocan en un punto. Ponele: para acordarme de comprar yogur pienso por
separado: yo - gur. Gurú, pienso. Entonces, en el súper, como gurú es una
palabra especial, rara de olvidar, la digo, y al toque me viene el Yo y armo yo-gur.
Ahora si es de vainilla, bebible o de otra índole es más complicado. Es
cuestión de práctica. Funciona. Cuando me pases tus datos, te hago entrar
gratis al Averno. Seguro que te va a encantar. Es algo nuevo lo que estoy
preparando. Ah, sorpresa. Pero avisame cuando vengas, así le pongo una
sobredosis de fantasía al show y te mando algo para tomar a la mesa y te miro
un poco. A lo mejor hasta te dedico un tema. Podríamos armar algo juntos, ¿no?
Vos con tus piruetas y malabares, yo con mis payasadas. ¿Sos de ensayar? Yo soy
muy constante, te aviso. Y enérgico. A la mañana, apenas me levanto, entro a
los gritos “¡Al ensayo, vamos todos al ensayo!” Me lo digo a mí mismo, pero es
para tomar coraje y arrancar el día de buen humor y con actividades. Si no, me
agarra una fiaca brutal y me quedo entre las sábanas hasta las tres de la
tarde. Pero si empiezo así, nada. Energía pura soy. ¿Te imaginás despertándonos
juntos vos y yo? ¿Y preparando un número? Te confieso que ese es mi sueño.
Tener un novio que sea mi novio para todo. Ya sé que es un imposible, pero
bueno ché, no puedo dejar de soñarlo. Además, quién sabe, ¿no? A lo mejor es un
sueño tuyo también. Ahora que lo sabés, te animás y agarrás viaje. ¿Vos sabés
manejar?
Ya te habrás dado cuenta que soy artista. Actor de
varieté, para ser exactos. Desde los diecinueve. A lo mejor oíste hablar de mí
o me viste alguna vez. En una época me hacía llamar Maxi Max. Pero el dueño de
un kiosco me dijo que no podía usar ese nombre artístico porque él ya lo tenía
en su local desde hacía varios años. Y que lo perjudicaba, que a lo mejor le
decían que lo habían visto a la noche, actuando por ahí. La gente es tremenda.
Hago playback, stand-up, mímica... Hasta salí en la tele. Estuve en el Videomatch con Tinelli y después con la
Roccasalvo. Es verdad que no gané nada, pero vieras todo el trabajo que tuve
después de eso. Cena-show, cumpleaños de quince y despedidas de soltero. Vos
sabés de qué va el asunto, porque lo tuyo es del ramo también. ¿Sos clown? ¿Hacés
telas? Acrobacia con telas, digo, ¿sabés? Yo hice un año entero cuando tenía 22,
pero no era lo mío. No puedo mantener el eje. Me salgo. Para la muestra de
telas tuve que hacer el tirabuzón y no sé por qué se aceleró la cosa, no pude
regular y chau, me mareé y lancé todo. Un asco. No sabés cómo quedó la tela.
Igual que no me digan nada porque eso suele pasar. Nunca lo dicen. Pero soy el
único que confiesa siempre. Seguí haciendo unos meses más, pero sólo me dejaban
correr haciendo ochos, sosteniendo la tela bien arriba a modo de cinta
larguísima que no tenía que tocar el piso. Igual lo hice para explorar. Siempre
hago una capacitación. Estudio mucho yo. Ahora estoy en un taller de poesía. Me
tengo que expresar constantemente, ¿entendés? ¿Te gusta leer? Te digo la
verdad, no leo mucho. Pero leo cosas importantes que cultivan la mente. Antes
era Dolina. Ahora me encanta Rolón y retomé a Luisa Delfino, que era la
favorita de mi vieja. De ahí saco personajes para mis números. Algunos son
mujeres y me maquillo. Vieras con qué arte. Por eso se me pegó una manera de
hablar y ya ves, no distingo género. Como que me da lo mismo. Además, aprendí
que hay algunas palabras que suenan mejor en femenino y otras con o de varón. A
ver, te tiro ejemplos... Rubia va con a, siempre. A mí sale: “El chabón de ahí
es rubia” o “ese policía es rubia”. En cambio, guacho va siempre así
en masculino. La mujer de la panadería, que siempre se queda con el cambio, “es
guacho”. Oscuro también, va siempre
con o final, más allá de lo que aluda. Y al referirme a mí mismo hago igual.
Soy histérica (con a) y un loco (con o) al mismo tiempo. Después me van a salir
más casos. Te juro que enseguida te acostumbrás.
Podía hacer un número pensando en vos, a lo mejor, Simón.
Podría imitarte. Hago buenas imitaciones, guarda. En una época y en ciertos
ámbitos era lo que más me pedían que haga. Pero en general eran personajes con
energía negrísima los que más pedían, por eso, de a poco, dejé de hacerlos. Ahora
busco más en las publicidades de la tele o en los diarios, o en las revistas
que traigo de la peluquería. Por ejemplo, ahí recorté una nota que dice que en
Miami está de moda hacerse un corte de pelo con la forma de la cara de tu
personaje favorito. Y hay una foto de uno que se hizo, en la nuca, la cara de
Michael Jackson. Entonces es como que va por ahí con dos caras: la suya
adelante y la de su ídolo en la nuca. A mí me asombran esas cosas. Yo no sé
cuál me haría. Marilyn, puede ser. O Laura Ingalls. ¿Vos?
Igual hay que buscar mucho. Y leer cosas serias, también.
Porque a lo mejor un día te surge un número de algo trágico, como una vez que
leí Azabache. ¿Lo leíste? Es
larguísimo. Pero bueno, de todo puede salir algo, ¿no?
A vos te leería lo que quieras. Tengo excelente
declamación. Eso lo digo con orgullo. Te recito cualquier cosa. De chiquito
leía muy bien. Bueno, en realidad ese es mi fuerte. La memoria y la
declamación. Los números los armo a base de esas dos cosas. Busco letras de
canciones y las leo en voz alta sin la melodía y entonces les encuentro otro
sentido. Todo es según la entonación que le dé. Yo empecé con la doble
cassetera armándome pistas para actuarlas encima. Ahora lo hago con la
computadora. Ésta que tengo ahora la compré en Garbarino hace unos años, con lo
saqué de una publicidad que hice para Argencard —ya te voy a contar esa
aventura. Te la presto cuando quieras. Tengo Netflix en la compu. Podemos ver
una película nueva ahí. Venite un día a mi casa y vemos qué hay. Prendo la
sanguchera que me regalaron para mi cumple y hacemos unos tostados de queso y
vemos Netflix. ¿Cómo te manejás con la tecnología? Vos tenés un flor de celular,
turro. Te lo ví. Alto celu te conseguiste, eh. ¿Es de la NASA? Tiene de todo ese
modelito. Cuidalo. Que no te lo rompan las clavas. El mío es de 1810. Ni
whatsapp tiene. No importa, mi sobrina me dijo que se le puede instalar el
Candycrush, al que soy adicta y experta. Si jugamos, te gano. ¿Qué apostás?
¿En serio va eso que te gustaría conocerme? Bueno, más te
vale. No lo puedo creer pero sé que es verdad. Empezaste vos, eh. Remember. Además, ya es tarde. Yo estoy
volando por las nubes de Beirut. En una tarjeta aparte te anoté todos mis
datos, con letra bien chiquita pero clarísima. Urgente vas y te lo plastificás,
nene, así no los perdés. Ponela con la SUBE. Viste la fecha de nacimiento, ¿no?
Soy de escorpio. Obvio. Me parece que vos también. Me juego la cabeza a que sos
escorpiano, Simón. Simón-Simón, el escorpión. Te va. Ay, ya me duele la mano de
tanto que va escrito. Se me tuerce la letra y vas a pensar que tengo un
problema de dislexia. Un horror.
Ah, antes de devolverle el auto a mi hermano me voy a
sacar los lentes de contacto. Así me ves de mi color verdadero. Esa es la
prueba de fuego. Los verdes me quedan mortal, ya sé. Los uso siempre, hasta para
dormir. Pero mi abuela, que Dios la tenga en la gloria, me dijo que mis ojos
son más hermosos que cualquier par de zafiros, que son dulces e intensos como
los caramelos media hora, que no los reniegue y que con ellos, si quiero, el
mundo es mío. Dios lo quiera. Ya es hora.
Y listo. Ahora que ya está todo dicho, pongo esto en un
sobre con tu nombre y me mando de vuelta a esa esquina donde nos conocimos, rogando
que todavía estés ahí, radiante como te vi hace un rato, para dártelo y que
sepas, de puño y letra mía, como soy y todo lo que podríamos llegar a ser si salís
conmigo.
Buenos Aires, abril 2017
El arte
“Arte es todo lo que los hombres llaman arte”
José Jiménez, Teoría del arte. Tecnos, Madrid, 2002.
Lo que me llevó a dedicarme al arte, tanto en su dimensión práctica como teórica, fue un proceso complejo, tan difícil de determinar como el término mismo.
Que el arte no es
lo que supuestamente es lo aprendí con mi abuela cuando me llevó al centro a
ver una obra de teatro al General San Martín. Creo que fue la primera vez que fui
al teatro de verdad, porque intuía que las representaciones que se hacían en el
jardín de infantes o en los actos escolares eran simulacros de simulacros,
copias de otras copias que sonaban a pretensión, a falso o sustitución. Sentía
lo mismo que al encontrarme con el Hombre Araña en un cumpleaños o al observar
los personajes de Disney pintados en la calesita de la plaza. Sin embargo debo
reconocer que las funciones esas me entretenían con locura y las disfrutaba de
principio a fin. Es más: solía aplaudirlas con una euforia desbordante y la
señorita me tenía que pedir que me calmara. La obra que íbamos a ver era un
sainete español aclamado por la crítica y con reconocidos actores de la época.
Entre ellos estaba un galán que ya había protagonizado varias telenovelas y unas
cuantas películas. Yo tendría ocho años y mi hermano mayor, que estaba enfermo,
no pudo ir. Antes de salir, mi mamá y mi abuela conversaban en la cocina. En un
momento escuché que mi mamá dijo “Vayan a ver esa obra de arte”. Así que desde
el vamos supe que veríamos una obra de arte y esa frase, que pareció haberse
dicho con letras mayúsculas, determinó por un tiempo qué era una obra de arte.
Estuve de la mano
de mi abuela todo el tiempo. No nos separamos nunca; ni cuando caminamos hasta
la estación ni cuando tomamos el tren. Mi abuela era muy conversadora. Hablaba
conmigo, con los vecinos que aparecían en el camino, con el boletero y con
cualquier pasajero que estuviera cerca. No repetía siempre lo mismo, abría
distintos tipos de diálogos que de alguna manera resultaban interesantes aunque
prolongados para mi capacidad de atención. Para lograr que terminara y se despidiera
le tironeaba del abrigo o de la cartera colgándome literalmente de ella. Y a
ella le causaba gracia mi fastidio.
Hablaba de
cualquier cosa. Un libro, una película o un programa en la radio bastaban para
el inicio. Pero su tema favorito eran los familiares, sus destinos y estados de
salud. Nunca dejaba de comentar las características que tenían la última vez
que los había visto. En este sentido, el familiar favorito para su conversación
era su propio hermano, un reconocido escenógrafo a quien ella admiraba mucho.
El escenógrafo, que ya había fallecido, ocupaba el noventa y cinco por ciento
de sus charlas. Y como había sido un escenógrafo socialista, que había vivido
en distintos países y que además había dado importantes clases, todo respecto a
él sonaba fantástico, heroico e irrepetible. De hecho, la obra de arte que
íbamos a ver tenía el diseño escenográfico, el vestuario y la puesta de luces
realizadas por él, antes de morir, claro. Y por eso mi abuela la había elegido.
Llegamos al teatro
ansiosos, excitados y muy sobre la hora. El hall era enorme, moderno, muy
distinto a los que imaginaba a partir de lo que veía en la tele. Nada de
cortinados bordó, candelabros de plata o arabescos dorados. Todo era
geométrico, de vidrio o de mármol. En una ventanilla lateral sacamos las
entradas como si fuésemos a viajar en avión y fuimos a tomar un ascensor.
Me encantó el ascensor.
Era plateado, enorme y lo manejaba un empleado muy bien vestido. Que íbamos a
ver algo importante tenía que ver con ese ascensor. Estaba clarísimo. Nos
elevamos, subimos, ascendimos a un piso que evidentemente estaba más allá del
mundo terrenal. Un vértigo me hizo sentir el ombligo a la altura de la nariz. El
arte, fue mi primera deducción, era algo que no tiene que ver con el mundo
común. Mi abuela confirmaba mi intuición con su sonrisa y la mirada clavada en
los números luminosos que indicaron, cuando se detuvo, el piso dos.
Pero al salir del
ascensor se quedó helada en el vestíbulo al reconocer en las paredes una
exposición completísima de los dibujos y acuarelas que su hermano había
realizado para esa y otras tantas obras de teatro. “¿Y ésto?” balbuceó. Yo miré
su cara de asombro, su boca entre abierta y sus ojitos que no podían creer tremendo
homenaje a su hermano. Pensé que me iba a soltar, pero nada que ver. Por el
contrario, apretó aún con más fuerza mi mano como si fuese lo único que la
anclaba a la realidad. Se puso los anteojos. Ella solía decirme que tenía tres
pares de anteojos: “uno para ver de cerca, otro para ver de lejos y finalmente
uno para encontrar los otros dos”. Pero esta vez no dijo nada. Estaba en otra. Mientras
los últimos de la fila entraban a la sala, nos pusimos a ver uno por uno los
papeles prolijamente enmarcados en la pared. Eran cuadritos que mostraban el
diseño del vestuario de un polichinela, de un posadero, de un hada del bosque o
de un campesino. Había de todo. Parecían expuestos como los muñequitos que
venían adentro de unos chocolatines. En la página de una revista infantil que
comprábamos en casa la propaganda publicaba toda la colección, y se formaba así
un mundo ideal, maravilloso y coherente. Esto era igual. Un bombero antiguo, un
doctor, unos niños que eran “del Tirol” según mi abuela. Un carro lechero, un
vagón de tren y hasta una jirafa. Todos estaban realizados con lápiz negro e iluminados
con vivos colores. Se indicaban medidas, costuras, hebillas, calzados y otros
accesorios como moños para peinados, gorros y sombreros.
“Señora, ¿van a
entrar?” preguntó un muchacho de bigotes vestido como un mozo que estaba a
punto de cerrar la cortina que daba a la sala. Mi abuela no respondió. Siguió
absorta y sonriente con el rostro pegado a los dibujos. A lo lejos una voz
grabada de mujer decía claramente y con un énfasis exagerado “El Teatro General
San Martín les da la bienvenida…”
Mi abuela ignoró
la obra de teatro y como si nunca hubiese existido el plan de verla se quedó en
el vestíbulo pasando por todo lo exhibía la exposición. Yo me quedé a su lado, pero
sentía la mirada distraída y distante del muchacho bigotudo.
Además de los
dibujos vimos mil cosas más: los planos de escenarios, diseños de bambalinas,
cortinados y hasta programas de las obras. En una vitrina habían puesto tres
maquetas de cartón y madera con las escenografías en miniatura. Eran una
fantasía total. Mi abuela me contaba y explicaba detalles. “Este escenario era
giratorio”; “Por esta trampa entraba el actor volando”. Todo era obsesivo,
detallado y minucioso. Entre sus explicaciones los aplausos se escuchaban a lo
lejos. Parecían celebrar sus comentarios.
En un sector
habían puesto su biografía. Mi abuela la examinó como si estuviera ante una
radiografía. Al fin se puso contenta y señalando una oración exclamó “¡Acá
estoy yo, acá estoy yo!”
La frase decía “1916: Nace en Buenos Aires y
es el mayor de tres hermanos.”
En unos paneles pegaron
unos textos escritos a máquina. “A ver… Éstas deben ser sus conferencias” y ahí
mi abuela se demoró un buen rato. Se leyó todo. “Son todos dramaturgos rusos”
dijo. Y después fuimos a ver varios maniquíes con el vestuario original de una
obra que tenía que ver con reinas y princesas, porque eran vestidos
acampanados, pasteles, con tules transparentes y diamantes pegados. Mi abuela
los examinaba como si se los fuera a comprar. Medía la calidad de la tela
tocándola con energía o llevándosela a la mejilla. Yo me detuve en el de un
príncipe. El traje era muy parecido a los uniformes de los héroes de la patria
que aparecían en mi libro de lecturas. Pero éste tenía más brillo, más oro y
firulete. “Debe ser la ropa que usaron para hacer de San Martín” deduje por el
lugar en el que estábamos.
Finalmente mi
abuela suspiró. Se dirigió despacito al centro del vestíbulo y se quedó parada
ahí. Se acomodó el abrigo, los anteojos y miró todo por última vez como si
estuviera sacando una foto. Me dijo que nos teníamos que ir. “¿Podemos ir en
ascensor?” pregunté. Sonrió.
Fuimos a la
confitería de la esquina. Pidió un café con leche para cada uno y compartimos
un tostado. Veía a mi abuela contenta y eso me animaba. De la obra que no vimos
no se habló. Charlamos de otras cosas, como de los paisajes de España y los
planetas pero, no sé cómo, terminamos hablando de su hermano. El mozo que nos
atendió parecía ser familiar del que estaba en la sala apurándonos a pasar. Tenía
la misma ropa. Se lo comenté a mi abuela y lo miró sin disimulo cuando atendía
otra mesa. “Me parece que es el mismo” me dijo. Volví a mirar. Sí, mi abuela
tenía razón: seguro que era el mismo. Cuando terminaba allá debía ir a trabajar
al bar.
***
A la noche mi hermano
estaba mejor. Mi abuela le había comprado unas historietas y después de cenar
todos juntos se fue a su casa. Me puse el piyama y me metí en mi cama, que
estaba ubicada formando un ángulo con la de mi hermano. Él también se acostó y
apagó la luz. Antes de dormirnos me preguntó de qué se trataba la obra que
habíamos visto.
“No sé” dije.
“Vimos otra cosa”
“¿Qué cosa?”
Recordé lo que se
había hablado antes de salir, el éxtasis en el que había caído mi abuela y las
fantasías realizadas por su hermano.
“La obra de arte”
dije con determinación.
Pero la certeza duró poco. La siguiente turbación la tuve unos meses después, cuando mi mamá y mi tía, la que vivía en Bahía Blanca, reconocieron en la tele al actor que protagonizaba la obra de teatro que deberíamos haber visto en el teatro con mi abuela. El actor aparecía seductor, fumando y apoyado en una súper moto. Tenía puestas unas botas negras y su camiseta musculosa dejaba ver su físico trabajado. Sin notar mi presencia ni la de mi hermano que tomábamos la leche, las dos pusieron la misma cara que mi abuela frente a los dibujos de su hermano y dejaron salir, casi al unísono, una frase que me interpelaría buena parte de mi vida: “¡Ay, nena, por Dios! ¡Qué obra de arte!”
Buenos Aires, 2016
La alegría brasilera
A Leo Bertolotto, con afecto.
"Baila comigo, como se baila na tribo
baila comigo, lá no meu esconderijo, ay, ay, ay"
Rita Lee
Fue cuando apenas pasaron unas semanas de haber cumplido los quince años que entré al cine a ver una película prohibida para menores de dieciocho. Falté a la clase de gimnasia y me fui al centro en tren, como un fugitivo, con unos anteojos negros y ropa común hecha un bollo en la mochila que me pondría en el baño del Pumper Nic de Lavalle, la peatonal de los cines. Los preparativos fueron intensos: la elección de la ropa, el peinado, la práctica de caminar para simular más altura y hasta la modulación de la voz, todo fue premeditadamente estudiado para lograr un aspecto que no correspondía al que tenía. Y esta estrategia, la de parecer lo que no se es, fue lo que intenté durante muchos años en mi vida para encontrarme sólo con frustraciones.
Antes de entrar al cine verifiqué que no hubiese policías cerca, ubiqué las salidas de emergencia y la boca de subte más adecuada en caso de un imprevisto. También di varias vueltas a la manzana.
Finalmente, después de pagar la entrada, a la sala pasé lo más bien. El vendedor de la boletería no reparó ni un segundo en mi actuación que fue genial. Sí lo hizo el acomodador que cortaba las entradas, que me miró desconfiado por un instante. Creí que me iba a echar a patadas, pero no, lo único que esperaba era una propina.
La película fue un desastre. Complicada sin necesidad alguna, aburrida por momentos bastantes extensos y con diálogos totalmente superfluos. Era un policial con un reconocido galán norteamericano que hacía de un agente secreto que, después de todo, aunque no estoy muy seguro, debía aniquilarse a sí mismo, porque también hacía de su propio enemigo. No la entendí en lo más mínimo. Yo había quedado interpelado por el afiche que había salido en el diario que compraban en casa. Debajo del título un cartel igual de grande aclaraba que era prohibida para menores de dieciocho, y más abajo, el actor, con su camisa desabrochada y el resto de su vestimenta en desorden, abrazaba a una señorita que aún estaba vestida. Esa imagen se fundía con otras muy variadas. Dos helicópteros, un submarino, un revólver y hasta un reloj de arena eran parte de lo que prometía el film. También recuerdo claramente un jeep en una playa brasilera. Pero la parte más importante por su tamaño era la del actor con el torso descubierto. Por eso deduje que buena parte de la película trataría ese tema. Ochenta, ochenta y cinco por ciento, calculé. Casi noventa. Así que una vez en la butaca me relajé y no me detuve a leer los subtítulos esperando las escenas calientes, pero fue un grave error porque esa escena en particular del afiche jamás apareció, nunca se vio al actor desnudo, apenas si se mostró haciéndose el nudo de la corbata. Cuando quise ponerme al día con los diálogos ya era demasiado tarde: no sabía bien quién era Jack, John o Jameson. Hacia el final de la historia, resignado a no ver sin ropa al actor que me gustaba, traté de dormir un poco. Cuando estuve por lograrlo me sobresaltaron unos tiros a todo volumen. Salí del cine bastante nervioso y enojado conmigo mismo. ¿Qué tenía de prohibido para menores esa historia? En una parte mencionaban al presidente de los Estados Unidos. Debía ser eso. Tendría que haber elegido la película que pasaban en el cine de al lado. Era sobre una madre humillada que, presa injustamente, intenta todo para recuperar la tenencia de su hijita predilecta, y cuando lo logra la hija ya es una adolescente drogadicta y pandillera. Apta para todo público.
En el tren de vuelta recordé la escena en la que el protagonista viajaba a Brasil, y en una fiesta en la playa dialogaba con el barman, que resultaba ser como él otro agente secreto. También recordé el jeep del afiche que me lo debí haber perdido, porque eso seguro no recordaba haberlo visto. “¡Qué víctima del engaño publicitario resulté ser!”, pensé indignado. “Pero ni piensen que voy a caer otra vez”, aseguré determinante. Enseguida volví a la película y me tranquilicé. En esa fiesta brasilera se vivían libertades que eran imposibles de imaginarse en Buenos Aires. Las brasileras, con peinados voluminosos y ultramaquilladas, tenían unos tops diminutos, y los negros, con las camisas anudadas a la altura del ombligo, bailaban la samba o algo similar con una sensualidad salvaje y delirante. Entre todos se hacían gestos obscenos y señas excitantes. Cuando el protagonista cruzó la pista hizo unos pasos de baile muy a tono con el lugar pero sin abandonar la cultura civilizada a la que pertenecía.
Cuando llegué a casa ya había oscurecido. Dejé la mochila por ahí. Mi mamá no estaba y mi hermano se estaba preparando una leche con muchísimas cucharadas colmadas de Nesquick.
― Con tanto chocolate vas a quedar negro como un brasilero.
― No, ―me dijo― porque ahora le pongo varias de azúcar y compenso.
Mientras mi hermano tomaba religiosamente su poción de la tarde, y sabiendo que se demoraría un buen rato echado en el sillón viendo tele, me fui al cuarto. Me saqué las zapatillas así nomás y después busqué, en el fondo del placard, una caja de madera que un tío nos había regalado para guardar los elementos necesarios para lustrar nuestros zapatos. En la parte superior tenía una horma de pie para apoyar el zapato y lustrarlo. El equipo incluía de todo: pomadas, cepillos y franelas que únicamente utilizábamos bajo la amenaza de nuestra mamá. Pero mi hermano guardaba ahí unas revistas porno que debió comprar clandestinamente en algún kiosco del barrio. No tenía muchas pero había una brasilera que me interpelaba en particular. Se llamaba Inferno anal y en la portada una carioca, de espaldas y mirado a la cámara, mostraba una gran sandía a la altura de su culo enorme.
En el interior no abundaban las fotos. Tenía una fotonovela audaz en la que una maestra era seducida por varios alumnos de un instituto para adultos y cuando terminaban, ya en la dirección para hacer la denuncia, el director también abusaba de ella. “Eu sou um professor de línguas” decía ella en un globito. Yo lo tomaba casi como un documental de no ser por los ambientes que resultaban extraños. Con un planisferio pegado en la pared, sillas en vez de pupitres y actores de distintas edades les alcanzaba para lograr el clima estudiantil y en realidad quedaba más como un sketch del Chavo del Ocho. En algún momento planeé escribir una queja a la revista sugiriendo un verdadero ambiente escolar basado en una descripción detallada de mi aula y de la oficina del rector, que por las amonestaciones que tenía conocía muy bien. También pensé en describir minuciosamente a la profesora de matemática que, según me habían dicho, solía ir a dar clase sin corpiño y al hermano mayor de un compañero mío que estaba muy fuerte de tanto deporte que practicaba. Pero suponía también que por esa misma descripción reconocerían mi colegio, llamarían a la policía y en mi casa mi mamá haría un escándalo tremendo. Además, la revista ya era algo vieja y era imposible saber si aún se publicaba. Lo único exótico en la fotonovela eran los protagonistas que eran negros ―incluso la que hacía de maestra― porque después, de ese Brasil exuberante, sus playas, palmeras y vegetación abundante, no aparecía ni una hojita.
Tal vez fue por esa revista que se formó en mí la idea de que Brasil era una nación supersexual. Lo digo en un sentido absoluto, como que tener relaciones sexuales era lo único que se podía hacer allí, sin importar el momento del día, ni dónde ni con quién. Ningún Pão de Açúcar, ni Minas Gerais, ni Brasilia. No, todo era carnaval, calor y desenfreno sexual. En el Parlamento, en las escuelas, en los supermercados, en las calles y hasta en las iglesias, todos desnudos y alzados. Encima, Federico, un compañero del colegio de mi hermano que había conocido Río en sus vacaciones, me había dicho que en Brasil coger no era algo prohibido. Y que él lo había hecho con su prima de allá, que aunque tuvieron momentos de tensión porque creía haberla embarazado, todo había salido bien y hasta lo habían felicitado, pero que acá no era así y que no dijera ni una palabra, obligándome a jurar silencio total. Yo le creía todo y durante varias noches no dejaba de pensar en esa prima suya que imaginaba negra, caderona, salvaje y ultramaquillada, como la maestra de la fotonovela, teniendo sexo con Federico, con el papá de Federico y hasta con su mamá.
La revista tenía notas y relatos que eran imposibles de comprender porque estaban en portugués pero las publicidades de sex-shops y lencería eran mucho más familiares.
Sin embargo lo que no podía dejar de leer una y otra vez eran los avisos clasificados. Todo un país se condensaba en esa página de contactos de Inferno anal. Hacía esfuerzos sobrehumanos por traducirlos y enterarme de qué iban. Y lo que no entendía, lo suponía con una dosis altísima de delirio. Deduje que la gente brasilera estaba dividida en dos grupos claramente diferenciados, como peronistas y radicales acá. Por un lado figuraban aquellos que se ofrecían como objeto sexual para satisfacer cualquier demanda y por otro aquellos insatisfechos que buscaban nuevas experiencias sexuales. Todos sonaban terriblemente desesperados y no podía creer lo fácil que resultaba trazar con flechas las correspondencias. Me preguntaba si era posible que no se hayan encontrado en esa página, porque de haberlo hecho ya serían felices. Qué suerte, pensaba, que en Brasil siempre hay un roto para un descocido. Por lo que ofrecía, la mulata de enormes tetas congeniaba con el lampiño hiperactivo de Bahía o las mellizas viciosas de no-sé-dónde con un doctor experto en puntos hipersensibles del aparato sexual femenino. También estaban los travestis, los transexuales y operados que incluso ofrecían charlas explicativas de sus experiencias. ¿A quién podría escribirle yo?
Mi mamá, que recién había llegado me llamó a cenar con un grito.
― ¡Ya voy!
Antes de guardar la revista volví a un aviso que era mi favorito. Caio, un chico superdotado ofrecía sus virtudes a cualquier persona que lo solicitase, sin importarle el género ni la edad. Decía tener buena presencia y amplia disponibilidad de horarios. Estaba en São Paulo y cerraba solicitando equis cantidad de cruzeiros. ¿Cuánto valía un cruzeiro? Podría escribirle y pedirle una entrevista y ver si esas medidas eran ciertas, porque no quería ser víctima de un engaño más. Habría que ver si esas medidas se referían cuando estaba normal o con su miembro erecto, si se dejaba tocar o no. Pero también quería preguntarle si tenía familia, si estudiaba, si estaba siendo explotado o si necesitaba ayuda. ¿Sería muy religioso Caio? Le escribiría usando un seudónimo, para que acá no me descubrieran. Zezé podría ser, como el chico de la planta de naranja lima. En Brasil debería ser un nombre común. A Caio podría caerle bien y gustarle, y a su vez yo seguro me enamoraría de él, de su virilidad y tez oscura, de su sonrisa que imaginaba blanca y perfecta y rescatarlo de ese ambiente lúgubre para traerlo a Buenos Aires escondido en un micro de larga distancia. Acá terminaríamos juntos la secundaria, noviando a escondidas, dándonos besos en la boca y apretando constantemente. Mi mamá podría hacer los trámites necesarios para adoptarlo y mi hermano colaboraría enseñándole las cosas de nuestro país. Podríamos ducharnos juntos, hacer ejercicio, aprender inglés y a los veintiuno viajar a los Estados Unidos. Allí podríamos casarnos, estudiar para policías y luchar contra el crimen organizado de la ciudad de San Francisco; ser expertos en artes marciales y danzas de salón. Con el tiempo sería lindo volvernos agentes secretos del FBI, frustrar algún atentado contra el presidente y finalmente, luego de ser condecorados con medallas doradas y plateadas, protagonizar películas de espionaje, acción, y tiros que por supuesto, sean prohibidas para menores de dieciocho.
Mar del Plata, julio 2016
Magia en la playa
por Javier Fernández Paupy
Como una antena del silencioso mundo de las emociones que busca recuperar una imagen de sí mismo, Santiago Erausquin despliega en Paisaje el recorrido que va de la inocencia al deseo. Inocencia y deseo en la mirada son dos fuerzas que atraviesan este relato que se lee como un rito de iniciación. Su protagonista está del lado de la curiosidad inmediata, un crecer del asombro aparece en la intimidad de su perspectiva y dibuja lo evanescente en el recuerdo. Paisaje devuelve el tiempo del asombro y las preguntas que se hacen como por primera vez y para siempre. El croquis de una playa es el revés de una interioridad que descubre un mundo con lo visto y lo escuchado. Es una sensibilidad observadora y atenta que deshilvana los caminos del tiempo. Una crónica, un secreto, el retrato de un recuerdo, en Paisaje la epifanía está al servicio de la evocación de la parte más maravillosa de la vida, el romance con lo exterior. Paisaje propone una ética del hedonismo, una educación de los sentidos, una escuela de la vida.
Buenos Aires, 2016
Paisaje
“Agustina: Mira las joyas. Son de plástico. Pero plástico del bueno”.
Volver (Pedro Almodóvar, 2006)
“Ignacio (niño): ¿No tienes miedo?
Enrique (niño): Yo no creo en Dios. Soy hedonista.
Ignacio (niño): ¿Y eso qué es?
Enrique (niño): A los que les gusta pasárselo bien. Lo he leído en la enciclopedia”.
La mala educación (Pedro Almodóvar, 2004)
La primera vez que vi el mar decepcioné a los que me habían llevado a conocerlo. Fue sin querer, como me pasa a menudo. Tendría cinco años recién cumplidos y me acompañaba mi hermano Alberto que andaba por los siete. Antes de salir de la ciudad mi mamá nos puso unas mallitas rojas idénticas como si se tratase de un artilugio para garantizar el éxito del viaje. Llegamos a la costa un mediodía radiante de algún día de enero. Manejó todo de un tirón mi tía, la que vivía en Bahía Blanca, y fuimos nada más que los cuatro porque mi papá ya no estaba con nosotros.
“¡El mar! ¡El mar!” gritaron ellas como si fuera la mismísima salvación. Yo, que dormía profundamente, tuve, ante todo, una primera sensación de injusticia. Estacionamos en cualquier lugar y bajamos del auto a lo bruto. Corrieron enloquecidos por una pampa de arena hasta que las exclamaciones de alegría se perdieron en el ruido continuo del mar. Traté de seguirlos pero no podía: aún tenía los ojos pegados.
“¡Cuánta agua! ¿Viste?” inducía mi mamá. Alberto ya estaba saltando las olas como un delfín. Cómo hacía, no sé. Todavía no sabíamos nadar. A la distancia, su atrevida figurita era la imagen de la felicidad. Un póster. Mi tía, tratando de alcanzarlo, lo controlaba.
“¿Quién habrá dejado la canilla abierta, no?” insistía mi mamá que agarraba su sombrero gigante para evitar que el viento se lo lleve. Yo no contestaba. “Dios, quién si no” pensé, que era para mí el responsable de ese tipo de cosas. Lo que no podía creer era la cantidad de caracoles, chiquitos como perlas, de color acaramelado, que estaban esparcidos en esa franja húmeda de arena alisada por vaivén del agua. Así que mientras me señalaban con entusiasmo el horizonte, yo, preocupado, miraba el suelo.
Mientras mi mamá decía cosas que para mí no tenían ningún sentido ―como que del otro lado estaba África y más allá, Australia― me metí, sin que me vea, un caracolito en la boca. Sentí algo muy salado y vivo en el paladar. Inmediatamente lo escupí suavemente en la mano y noté una sustancia viscosa que salía del caracol. Era una babita, una lengua gris y anacarada que pedía piedad. Le di un besito, como me habían enseñado cuando había que saludar a alguien.
“¿Qué hacés?” preguntó mi mamá desconcertada. Ignorándola, empecé a juntar todos los caracoles que podía. Ella abandonó su discurso florido de asombros y maravillas del océano y llenó una botella de Mountain Dew con agua de mar. Entonces fuimos poniendo uno a uno los caracoles vivos que nos rodeaban hasta casi llenar el envase. A través del cristal verde los veía ladearse a un ritmo pausado, a un compás muy lento, distinto a los que conocía. Eso me entretuvo durante todo el día hasta que, a la noche, me acostaron en la misma cama que tenía que compartir con mi hermano. Sé que habíamos hecho muchas cosas durante ese día, pero sólo me interesé por los caracolitos. Mi tía me explicó lo de la casita que llevaban a cuestas y lo que tardaban en movilizarse. No lo lamenté. Lo que me angustiaba era no saber cómo se llamaban, qué nombre tendría cada caracol. “Son como mil” fue lo último que dije antes de quedar profundamente dormido.
***
Ahora, que tengo casi diecinueve, miro los chicos que están en la playa con una fascinación parecida a la que tenía con esos caracolitos. Sí, el mar es imponente, ni hablar, pero más fuerte están estos cuatro que se la pasan jugando a la pelota descalzos, a los gritos y medio salvajes, con sus bermudas de muchos colores. Delinearon un rectángulo en la arena que parece un ring o, para mí, el escenario de un show. Me encanta cuando, jugando, se agarran a las piñas. Tal vez a alguno se le ocurra bajarle las bermudas a otro. Espero a ver si se da.
Como terminé el colegio con buenas notas, mi tía —la de Bahía Blanca— me regaló estas vacaciones junto a ella. Vinimos solos y con ganas de pasarlo bien. Ella se quedó en el hotel durmiendo la siesta y yo, en cambio, me vine a esta playa en particular porque es chiquita y tiene muchas piedras grandes ideales para esconderse. Pero en realidad lo que más me atrae es su abundante población de varones.
Antes de salir del hotel me produje como si estuviese saliendo para una disco. Como no tenía gel a mano, usé jabón de tocador para esculpirme unos penachos igual a los de un compañero del curso al que le quedaban muy bien. Me puse una musculosa rosa y los anteojos de sol espejados.
Caminando hacia la playa, un nene de la misma edad que tenía yo cuando vine por primera vez a la costa, le preguntó a su mamá si ésta era la “playa gay”. La madre no le contestó y apuró el paso. Es que el nene señalaba a dos ancianos bronceadísimos que apenas con unos taparrabos disfrutaban del mar mientras cacareaban y gesticulaban con ademanes grandilocuentes. Desde la rambla se los distinguía perfectamente.
No me imagino a esa edad tan avanzada. No puedo, me resulta imposible. Hacerlo ya sería ser viejo. En todo caso me siento más cerca del nene y sus preguntas.
Cuando llegué bajé a la costa por un sendero empinado. Dos chicos algo más grandes que yo se acomodaban para leer. Uno tenía anteojos y un short ajustado. Al otro no lo podía ver bien sin disimular, pero debía parecérsele. Igual podía escucharlo. “¿Qué te trajiste?” “El retrato de Dorian Gray”. Miró con incredulidad la tapa del libro. “La película ya la vi. Ojalá esto sea igual. ¿Y vos?” “La biografía de Ricky Martin” contestó el otro.
En el mar cuatro muchachos ensayaban una coreografía. Eran movimientos cortos, duros, geométricos, con mucho ritmo de brazos y muy poco desplazamientos de piernas. Me levanté los lentes para ver mejor. Quería reconocer el tema. “Vogue” dije. Acerté. También noté que los miraba una señora de energía negrísima y los desaprobaba emitiendo sonidos secos y guturales. Un señor panzón se aproximó a ella y en vez de enojarse dijo “Así no es”.
Mujeres, pocas. Alguna gay-friendly, puede ser. Sí señoras redondas, más bien. Una, que estaba tomando sol acostada boca arriba sobre una de las piedras, se acaba de levantar. El culo, un raquetazo le quedó.
Un grupo de hombres maduros algo calvos y teñidos estaban de pie y alineados como en el ejército. Encaraban al sol y hablaban a los gritos. Tenían tatuados los brazos con motivos chinescos, todos muy parecidos. Bueno, todos menos el más petiso. Al lado de su ombligo parecía asomarse una ramita con dos pimpollos de rosas. Jugaban al ahorcado pero con nombres de discotecas. “A” para Angel’s, Amerika, “B” para Bunker, “C” para Contramano y así. Retuve algunos para buscarlos después en una revista de contactos que traje escondida entre el equipaje: “G” de Gaysoline, “E” de Éxtasis.
Dos chicos maquillados y con el pelo fucsia pasaron entregando tarjetas para ir a bailar. Caminaban como modelos. Sonriendo, me dieron un par.
El bañero de la playa apareció con su slip rojo y su silbato reglamentario. Salió de una cabinita de madera que estaba más arriba entre las piedras. Bajó haciendo acrobacias usando una soga con nudos. Tenía una espalda ancha y unas pantorrillas notables. Una vez en la playa clavó dos banderines también rojos bastante alejados uno del otro y amablemente explicó a los que aún no se metían al mar que se trataba de la distancia que había que respetar. “Ayer rescaté a uno que se fue para las piedras” le decía a un turista con aritos que no hablaba castellano. “Boy on the rocks” le dijo en inglés.
Fui hasta la orilla y también caminé. Metí los pies en el mar sin descalzarme, como hacían en las películas. A los actores nunca les importa mojarse los zapatos y las medias. Claro, en la toma siguiente ya están completamente secos. Mis zapatillas de tela tardaron bastante en secarse y eso me desilusionó un poco.
Pasaron tres chicos en dirección contraria buscando un lugar para acomodarse. Llevaban una heladerita que parecía pesar lo que un aire acondicionado. Uno usaba un gran toallón a modo de capa con la imagen de las Chicas Superpoderosas.
“No doy más” dijo ése. El otro enseguida agregó “¿Por qué? Por nada. Me rasqué toda la mañana”. Y cambiando el tono, casi a los gritos, siguió “¡Pero vos no sabés el trabajo que da una casa!” “Yo hago puchero, ella hace puchero, yo hago ravioles, ella hace ravioles… ¡Qué país!” Y se reían.
Cuando llegué al extremo di con una escollera de piedras que separaba esta playa de la siguiente, más amplia y con menos rocas. No avancé. Me senté cerca de dos chicos que se pasaban crema en la espalda alternándose. Estaban recostados sobre esterillas. Conversaban.
“El libro más robado de las bibliotecas sabés cuál es, ¿no?” El otro no respondió. Hizo con la boca un gesto de ignorancia.
“El de Doña Petrona” le informó.
“Mirá” dijo el que no sabía. Y agregó “Pero eso es cocina de otra época. Todo lleva cien huevos para ella”.
“O más”.
“Claro, ahora se hace todo más light. O más barato, que no es lo mismo que light”. Hizo el gesto de las comillas con las manos.
“O que bajas calorías. Doña Petrona decía que si la empanada no era frita no era empanada. Y que si cuando la comías el relleno no te chorreaba hasta el codo, tampoco”.
“Qué enchastre”. Después de una pausa se lamentó: “Yo no adelgazo con nada”.
“¿Hoy qué vamos a cenar?” preguntó el menos gordito.
“Hagamos canelones con los panqueques que sobraron, ¿dale?”
Me dio hambre. A unos metros, tres chicos de mi edad, vestidos de negro como focas, se preparaban para hacer surf. Así vestidos eran muñecos de goma y los trajes hacían que cualquier protuberancia del cuerpo resaltara con notoriedad. Brillaban. Me costaba apartar la vista. Tuve ganas de jugar con ellos, amasarlos como si fueran de plastilina. Sus tablas parecían cuchillas: las comparaban y las medían con cierta obscenidad. Se daban instrucciones y recomendaciones mutuamente. En la arena habían armado con todos sus bártulos ―toallas, mochilas, remeras― un gran mojón vertical similar a un tótem o un menhir. Antes de meterse al mar tomaron unos mates. No parecían gays. Tenían la onda de los que jugaban a la pelota. Un perro negro y resplandeciente como ellos los acompañaba. Me acerqué un poco y el perro, moviendo la cola, vino y me saludó. Le hice unos mimos bajo el consentimiento que uno de los surfistas me dio con la mirada. Hubiese querido que las caricias que le hacía al perro las sintiera el dueño pero, por más obvio que era, nada. Ahí nomás descubrí que el perro tenía un collar con los colores del arco iris. Algo es algo.
Los surfistas corrieron y a toda velocidad entraron al agua en línea recta. El perro los siguió hasta donde pudo y después, prudente, se quedó sentadito en la orilla con el hocico apuntando al horizonte y la mirada clavada en las hazañas de su dueño. Yo también.
De pronto se escucharon, lejos pero con nitidez, los acordes de un bajo electrónico. Se hizo un silencio total en la playa que duró unos segundos. Todos aguzaron los oídos y cuando reconocieron el tema estallaron en alaridos y aplausos. Era el hit de Lady Gaga. Se sumó el sonido insufrible de la alarma de un auto pero a nadie pareció importarle y siguieron festejando.
Un muchacho muy delgado con una barba candado y un pareo New Age surgió de la nada vendiendo panes caseros. Llevaba un tupper enorme que se vació antes de llegar a la mitad del recorrido. Un éxito rotundo. Se acercaba a cualquiera y con mucha parsimonia ofrecía los panes como si fueran tesoros extraídos del fondo del mar.
Volví a las piedras. Dos transformistas escultóricas y súper maquilladas habían ocupado mi lugar. “¿Y vos, nena?” le preguntó una a la otra “¿Para cuándo un éxito?”
Desfilaron un montón de chicos de diferentes edades que, solos o acompañados, iban de una punta a la otra de la playa despreocupados por su casi completa desnudez. Esa actitud, supongo, los hacía guapos. Algunos hablaban por sus celulares o tomaban fotos a contraluz que no creo que salieran muy bien, aunque eso tampoco importaba.
Los otros seguían jugando a la pelota. El de las rastas estaba mortal. El ranking era así. Uno: el de las rastas y el surfer-dueño-del-perro-gay comparten el primer puesto. Dos: el más bajito de la coreografía Vogue porque la sabe perfecta, y tres, el turista con aritos. Respiré hondo. Me dispuse a encararme alguno. Cualquiera, total, al final todos me gustaban. Me pregunté cómo se llamarían. Me acordé de los caracolitos y suspiré.
Una sombra, como de una nube, me oscureció. “Acá estás” me sorprendió la voz mi tía a mis espaldas. Traía un equipo de mate, una sombrilla, revistas y un montón de cosas más. “¿Qué mirabas?”
No sabía qué decirle. Aunque era una copada me daba un poco de vergüenza decirle la verdad.
“Nada" le dije con naturalidad. "El paisaje”.
Mar del Plata, 2016
Si querés ver el corto animado realizado por Carolina Etchenique Faingold a partir de los dibujos que permitieron crear Paisaje, clickeá aquí: --------------------------------------------------------------------
El ángel malvado
Para el profesor Fernando Silberstein, con afecto
Cuando mi papá se murió yo estaba en primer grado. Alberto, mi único hermano, recién cumplía ocho años. Mi mamá entró en un estado de desconcierto tal que —y esto me cuesta confesarlo― a mi hermano y a mí por momentos nos hacía reír. Nos daba para desayunar una porción de pastel de papa o, antes de ir al colegio, nos peinaba con una creatividad que no reconocíamos como suya. Nos ponía tanto gel, gomina y espuma que al final sentíamos tener un postre en la cabeza. En el micro escolar, aliviados, Alberto me sacudía el pelo y me lo acomodaba lo mejor que podía. Repetía la operación sobre él y buscando su reflejo en la ventanilla decía: “Fijate si ya estamos comunes”.
La casa cambió. Mi mamá hablaba con las fotos o los electrodomésticos y mi hermano pasaba horas enteras frente a la tele. Descuidó el colegio y se enfermó de asma. A veces los veía abrazados y llorando, pero yo me hacía el dormido para no molestarlos.
Fue por entonces que vino a vivir con nosotros mi tía, la de Bahía Blanca. Se quedó más de un año, ubicándose en el cuartito de los cachivaches. Antes de volverse dejó a mi mamá bastante recuperada, a mi hermano con buenas calificaciones y a la casa en una rutina previsible. Alberto y yo la adorábamos. También le temíamos, porque sus penitencias podían ser fatales, como la que te obligaba a contar una y otra vez los fósforos que traía una caja de las grandes o a copiar páginas enteras de la guía telefónica. El día de su partida nos regaló un cachorrito de piel negra al que llamamos Americano. Y mientras con Alberto peleábamos por tenerlo encima, mi tía desapareció sin saludar.
Mi tía nos visitó con frecuencia y forjó nuestros espíritus. Incluso —o mejor dicho, sobre todo― el de mi mamá. Pero ni la alegría de Americano, ni nada nunca después, pudo disimular la angustia que me sobrevenía cada vez que mi tía se iba.
Recordé repentinamente todo esto en una clase de la facultad. El tema del teórico trajo imágenes, rostros y hasta sabores que hacía tiempo que no me visitaban. Estaba cursando Psicología del Arte, una de mis últimas materias y aunque escuchaba lo que el profesor decía, mi pasado se proyectaba detrás de él, como diapositivas de un Power Point. Para que entendiéramos mejor la cuestión de la terceridad ―un tema que lo obsesionaba―, el profesor explicaba con un dibujo en el pizarrón una situación absurda: en un mundo cerrado cada sujeto sólo podía decir “a” o “e” o “u”. En el interior de un gran círculo dibujó unos monigotes sin rostros. “Corren como sicóticos de acá para allá con esa única posibilidad” lamentó mirando su esquema. Sobre la tarima y a la distancia el profesor parecía enorme, gigante, todopoderoso, pero por sus garabatos y modulaciones al decir “aaa” o “uuu” y también por la forma de gesticular ampliamente con las manos se volvía cercano, jovial y parecido a nosotros. Ese día, su jerarquía, traje y calvicie no sirvieron y el entusiasmo que lo poseyó me recordó a mi hermano cuando me contó, a los 16, cómo había sido el recital que vio en Obras de su grupo de música favorito.
Borrando un pequeño segmento de la línea del círculo que contenía a los monigotes el profesor señaló: “Un ángel femenino y malvado viene, deja entrar una idea equis en ese mundo hermético y se va”. Después dibujó una suerte de nube y volvió a cerrar el círculo con el marcador. “Entonces, ¿qué pasa?” nos preguntó.
Nadie se animaba a responder. Era claro que el profesor esperaba una respuesta precisa y ninguno quería exponerse. Sus ojos pequeños se afilaron más. También observé los rostros de mis compañeros. Todos menos él mirábamos para cualquier lado. Lo mismo había ocurrido cuando una noche después de cenar mi tía nos encaró y con la amenaza de una tragedia bíblica nos preguntó quién le había afanado los cigarrillos de la cartera.
Mi tía fue muy buena con los regalos. O casi. Le había regalado a Alberto la plata para que fuera al recital y además se comprara una campera. A mí, en cambio, me había regalado un par de medias y un juego de mesa que se llamaba Operación. Funcionaba a pilas y había que extirpar con mucha delicadeza huesitos y otras fantasías al señor semidesnudo que encendía la nariz si tocábamos, con la pinza, los bordes del troquelado. “Qué pelotudez” pensé mientras veía a mi hermano contando su dinero. Me pareció muy desacertado y extremadamente injusto, pero no dije nada. Sin embargo todavía está el juego ese guardado en el placard junto con otros de cuando era chico. Bueno, los que sobrevivieron.
Mi tía no faltó nunca a nuestros cumpleaños y estuvo presente en las fiestas de fin de año. A veces venía a festejar el suyo. Tenía locura por Alberto, con quien, ya más grande, se quedaba fumando en la galería del patio hasta que caía la noche.
Dejó de aparecer cuando se enfermó. Era grande. Solita se internó en un geriátrico de allá, en Bahía Blanca. Nos mandó una carta con una letra notablemente grande y temblorosa. Nos pedía que vendiéramos su casa que no iba a necesitar más. “Acá ya me conocen y cocinan rico” puso. Aunque insistimos, nunca quiso venirse con nosotros. Hablábamos mucho por teléfono. “Voy a llamar al asilo” decía Alberto para subrayar más lo trágico del asunto. A mi tía no le importaba. Al principio nos pedía que le contáramos un chiste o le cantáramos un pedacito de alguna canción favorita. Le daban gracia ese tipo de cosas. Después, con el tiempo, nosotros se lo pedíamos a ella. “Déjense de joder” nos decía ofuscada.
Mi mamá la visitaba con frecuencia. Un par de veces yo la acompañé. Pasábamos el fin de semana en un hotel que quedaba cerca de la terminal de ómnibus. La llevábamos a comer algo, al circo o de compras. Otra vez fui sólo con Alberto. Yo tendría 16 y él, 18. Él había logrado una relación más sólida con ella y yo quería aprovechar la ocasión del viaje porque tenía que enterarse de algo. Me había preparado todo un speech en el que le confesaba que me gustaban los varones, en especial un compañero suyo del colegio. Pero, tal vez por el estado delicado de mi tía o por el desinterés al que me tenía acostumbrado, Alberto se la pasó durmiendo desde que salimos de Retiro. A la vuelta ni siquiera se sacó los auriculares cuando los de la empresa nos dieron unos alfajorcitos.
Cuando llegamos al geriátrico mi tía estaba con el médico en el consultorio. La tuvimos que esperar un rato. En la sala la baranda a caldo y a farmacia era tremenda. Mi hermano recordó el olor que desprendía la ropa de una profesora de geografía. Los ancianos nos miraban con desconfianza, el personal del geriátrico, en cambio, con ternura. En eso se abrió la puerta del consultorio y mi tía se dejó ver. “Tiene visitas” le dijo una de las enfermeras. El médico nos saludó y ella vino a nosotros. Caminaba con dificultad y estaba muy abrigada, con una bata beige y un pañuelo en la cabeza. Nos abrazó y besó sonoramente. Preguntó por mamá y le dijimos que estaba en casa, que le mandaba un montón de cosas. Señalamos la mochila con quesos, chocolates y una parva de fotocopias ampliadas de crucigramas y sopa de letras para que no tuviera drama con la vista. Yo le había grabado un cd con música española que tanto le gustaba. “La niña del bello rostro, está cogiendo aceituna, el viento, galán de torres, la prende por la cintura...” solía recitarnos cuando éramos chicos.
El profesor dijo algo de Lorca que no cacé.
Me pregunté si tendrían dónde escucharlo. “Vengan. Vamos al jardín” susurró mi tía. Después, sin que notara la mirada sigilosa de las enfermeras, sacó del bolsillo de su batón un puñado de blisteres con pastillas de colores, ampollitas y frasquitos y, con un disimulo exagerado, comenzó a repartirlos entre sus compañeros que estaban tomando sol o simplemente sentados mirando algo. “Apúrensé” nos pidió, “que no se den cuenta”. Al principio parecía que lo tenía bajo control, pero al toque otros viejitos se le fueron al humo y como gallinas excitadas avivaron a los médicos que pronto tomaron medidas. “¡Otra vez lo mismo!” rezongó una de las enfermeras que fue al meollo del asunto como el réferi del más clásico de los partidos. El grupo, ya numeroso, cacareaba y hasta comenzaron a amenazarse con bastones. “¡Pero devuelvan esas muestras!” decía la enfermera. Una señora llegó a revolear el andador.
Con mi hermano nos quedamos helados. Vimos la escena como quien mira en la tele un documental de Animal Planet. Con la intervención de un médico y dos enfermeras más los viejos se calmaron y entre insultos y malas palabras se reubicaron en sus lugares. A mi tía la llevaron a su habitación. Cuando pasaba adelante nuestro, custodiada por dos enfermeras, nos dijo que no nos vayamos, que en la pieza tenía escondidas mas “golosinas” para el viaje de vuelta.
“De esto ni una palabra a mamá” me ordenó mi hermano. Yo asentí sin mirarlo.
“¿Alguna observación o pregunta que quieran hacer?” dijo el profesor cuando terminó su exposición, devolviéndome a la realidad. Yo levanté el brazo.
“El ángel me parece bueno” comenté.
“No” dijo determinante con sus ojos casi cerrados. “Es malísimo”. Y enseguida se corrigió: “Malísima: porque recordemos que el ángel es una mujer”.
(Septiembre, 2015)
Lo más importante de viajar, creo, es volver. Y de no olvidar quienes nos acompañan aunque nos separen kilómetros de distancia. Julio 2015. |